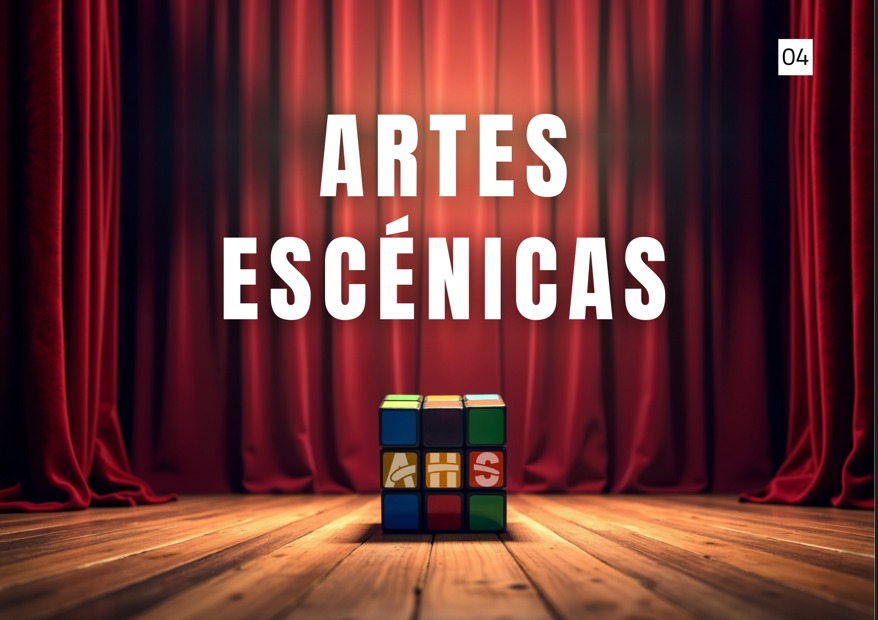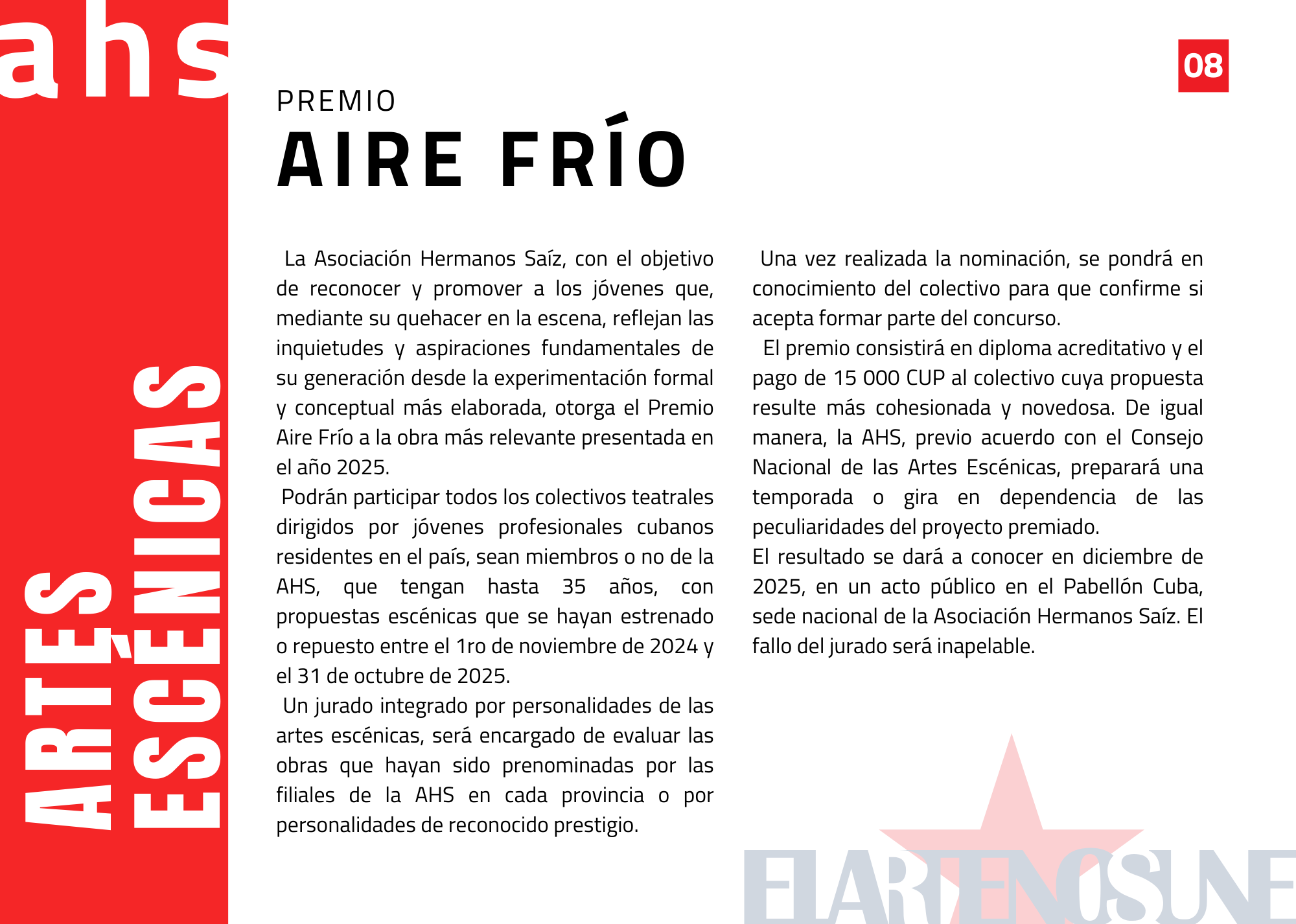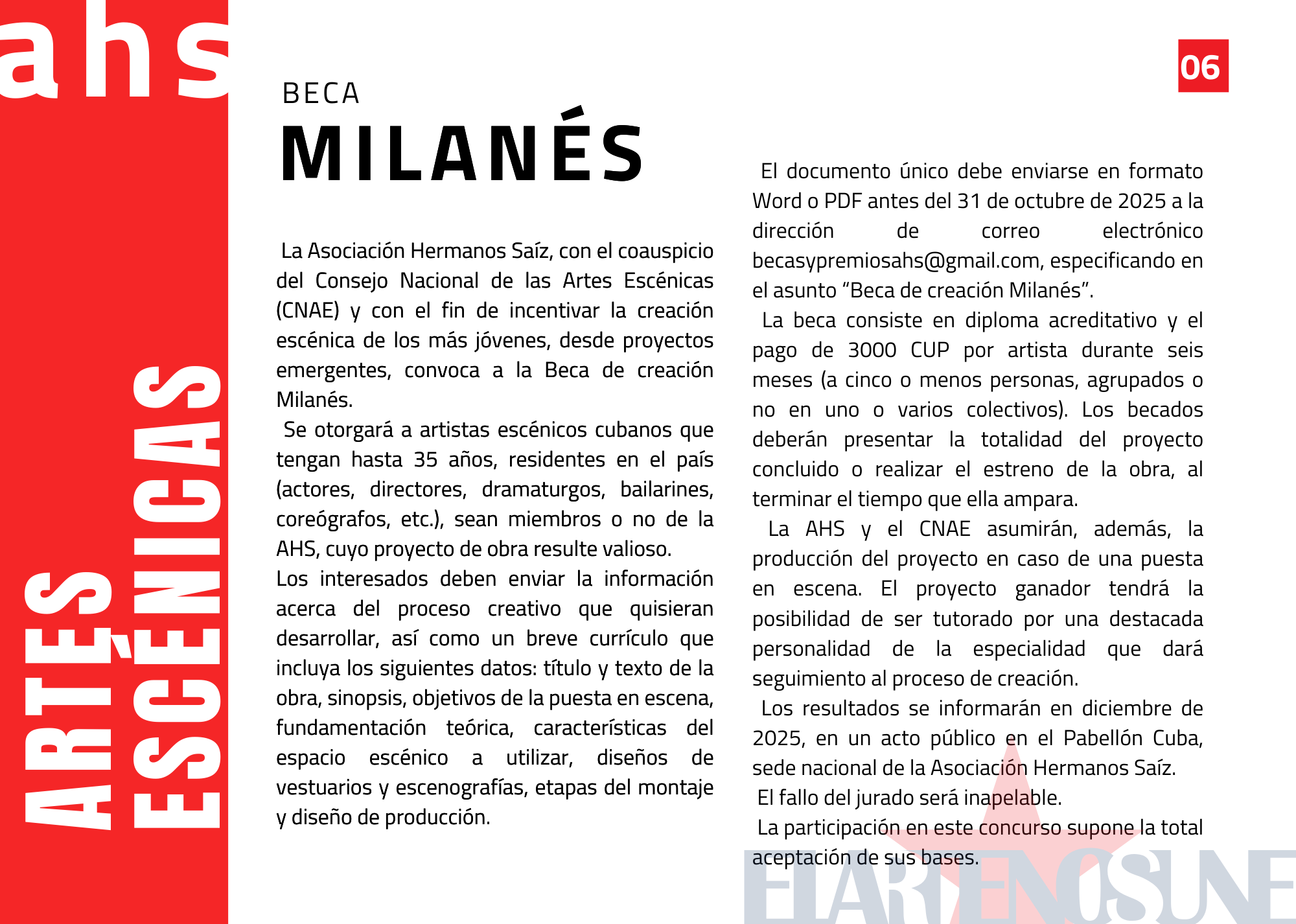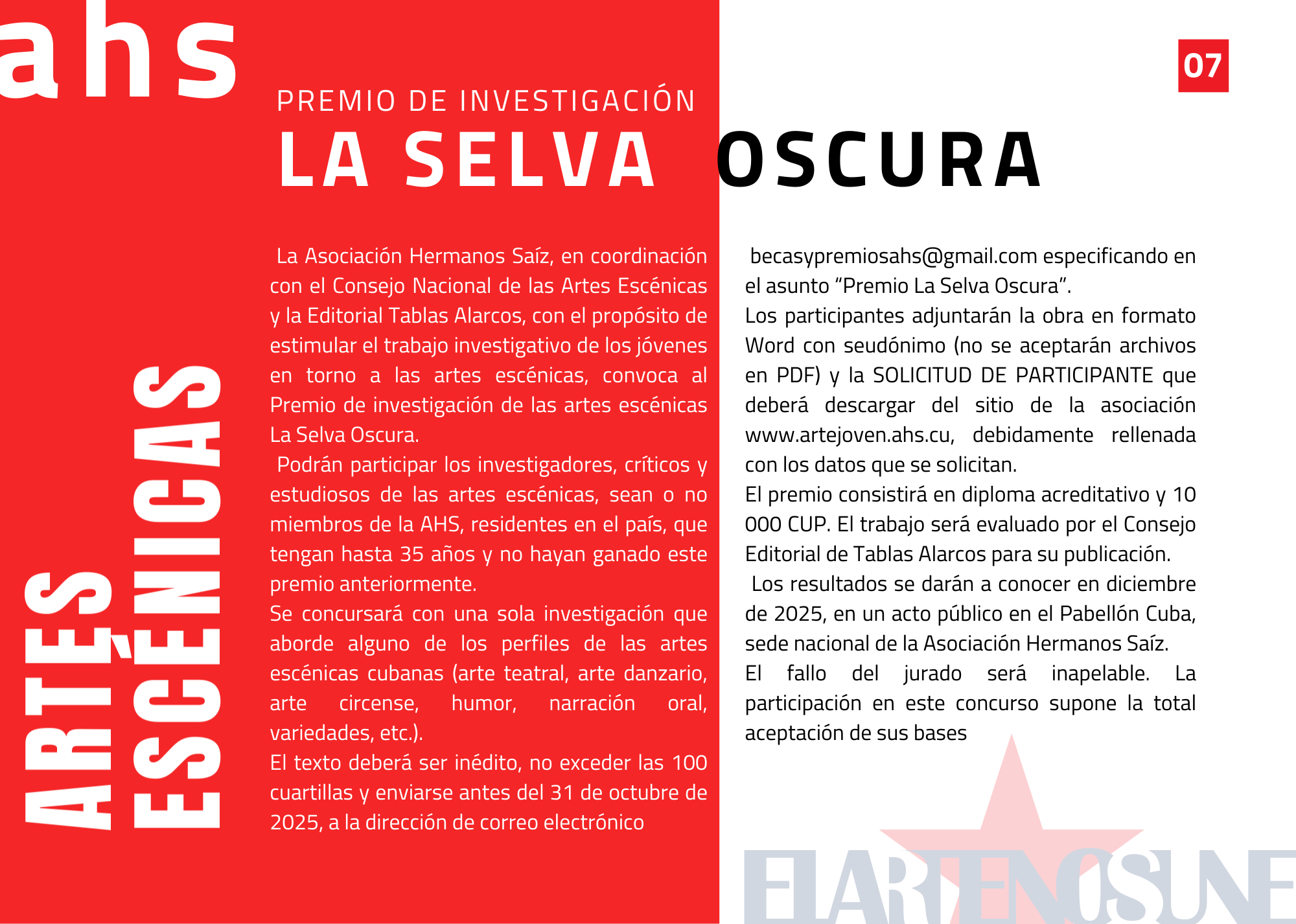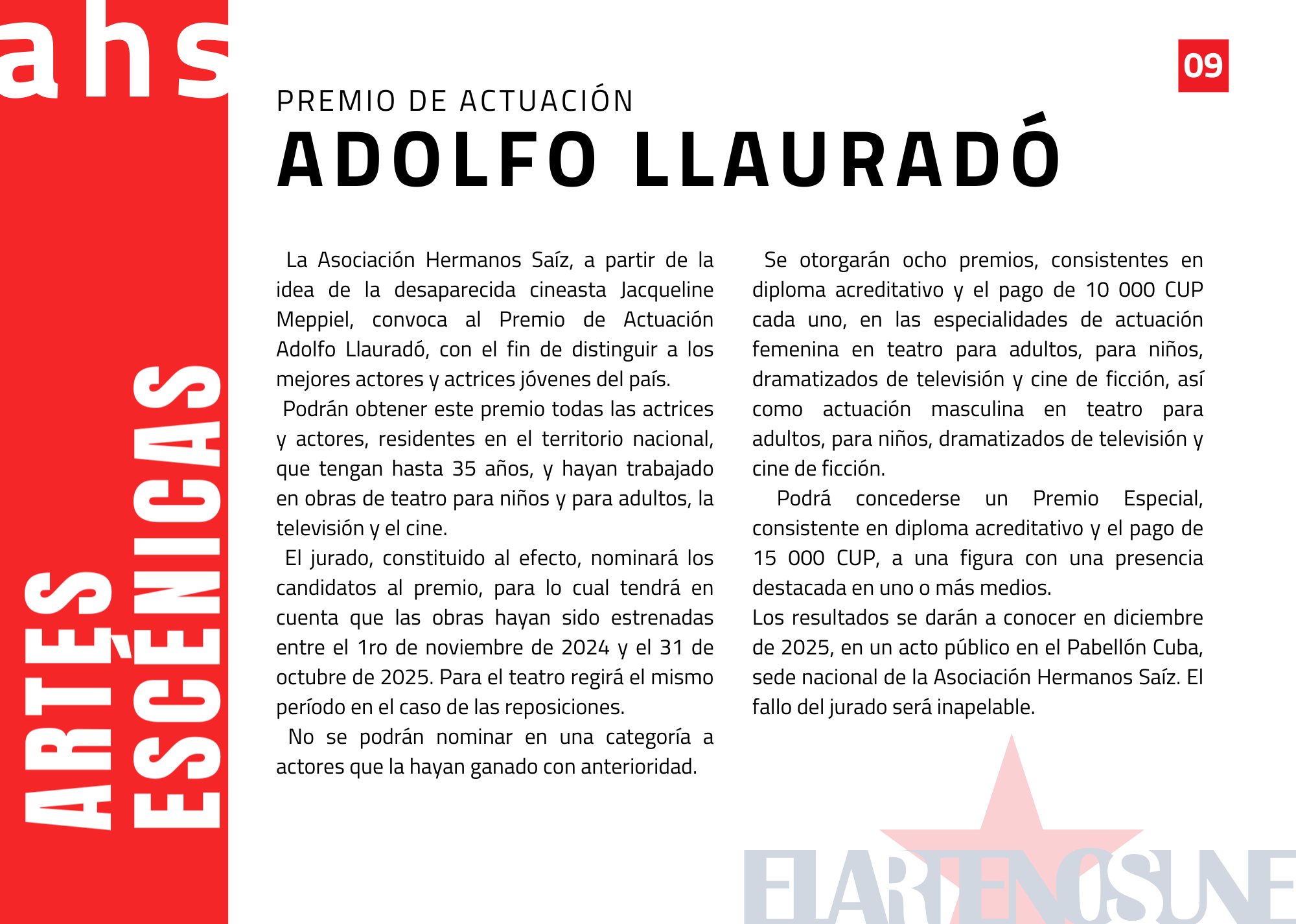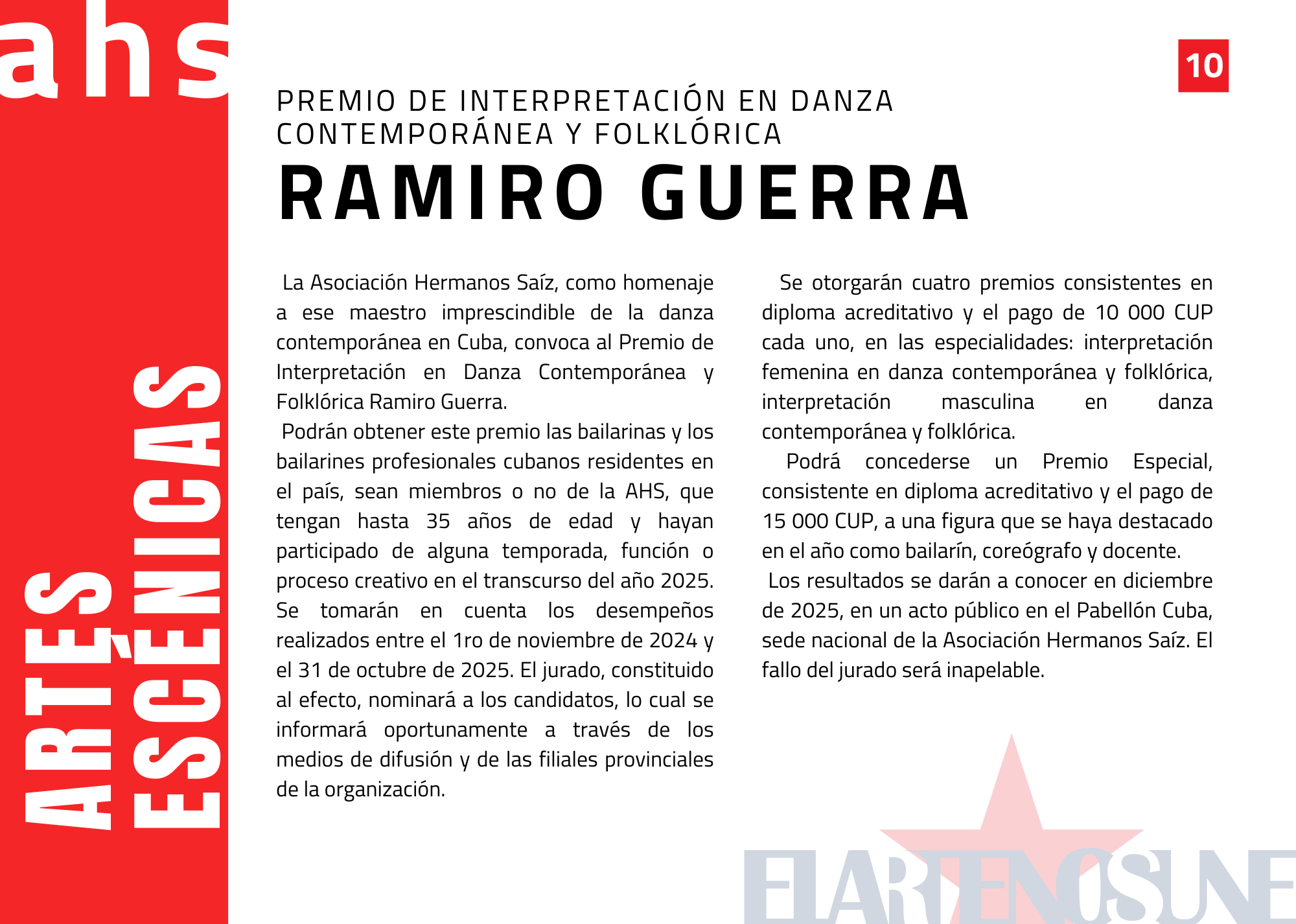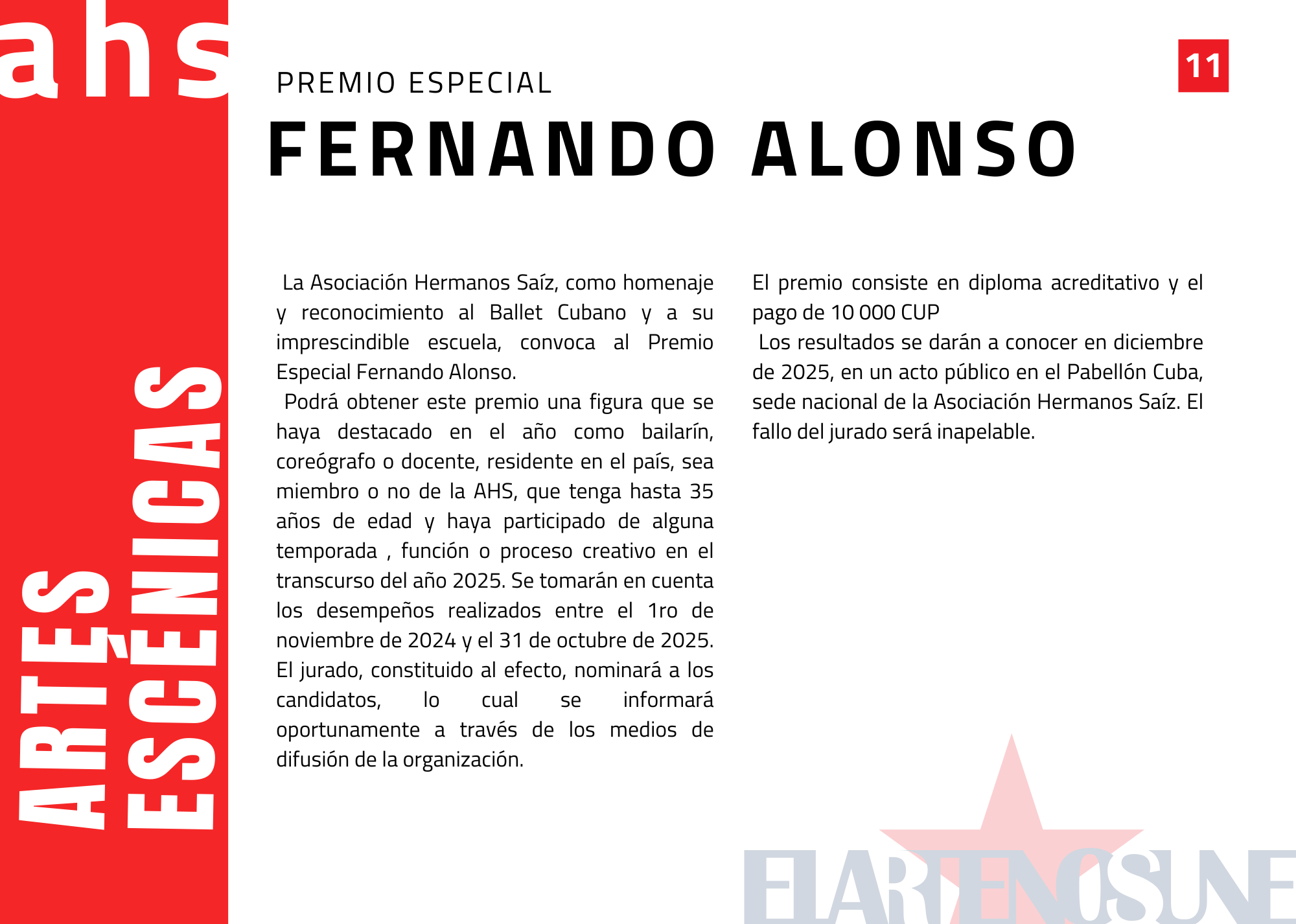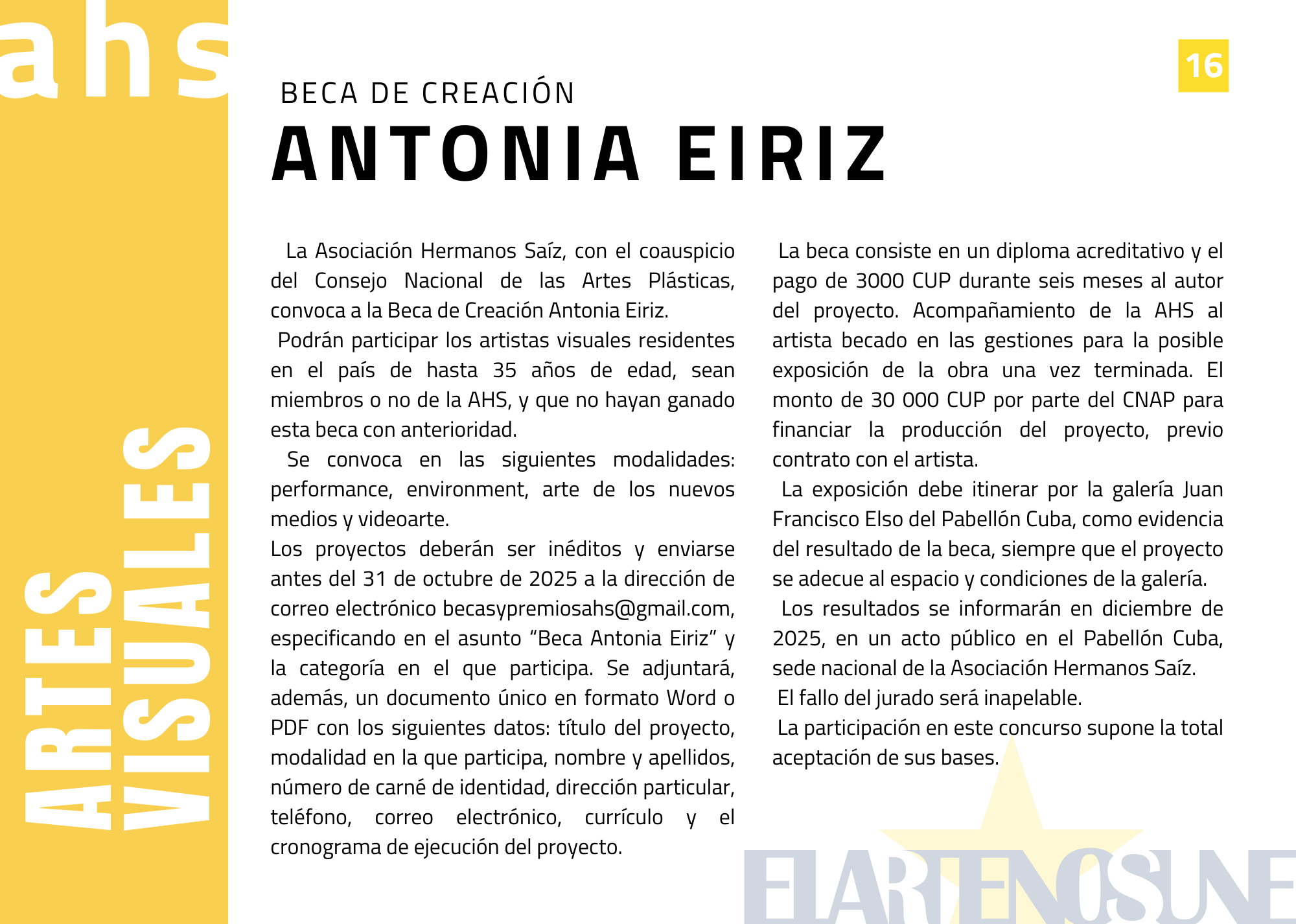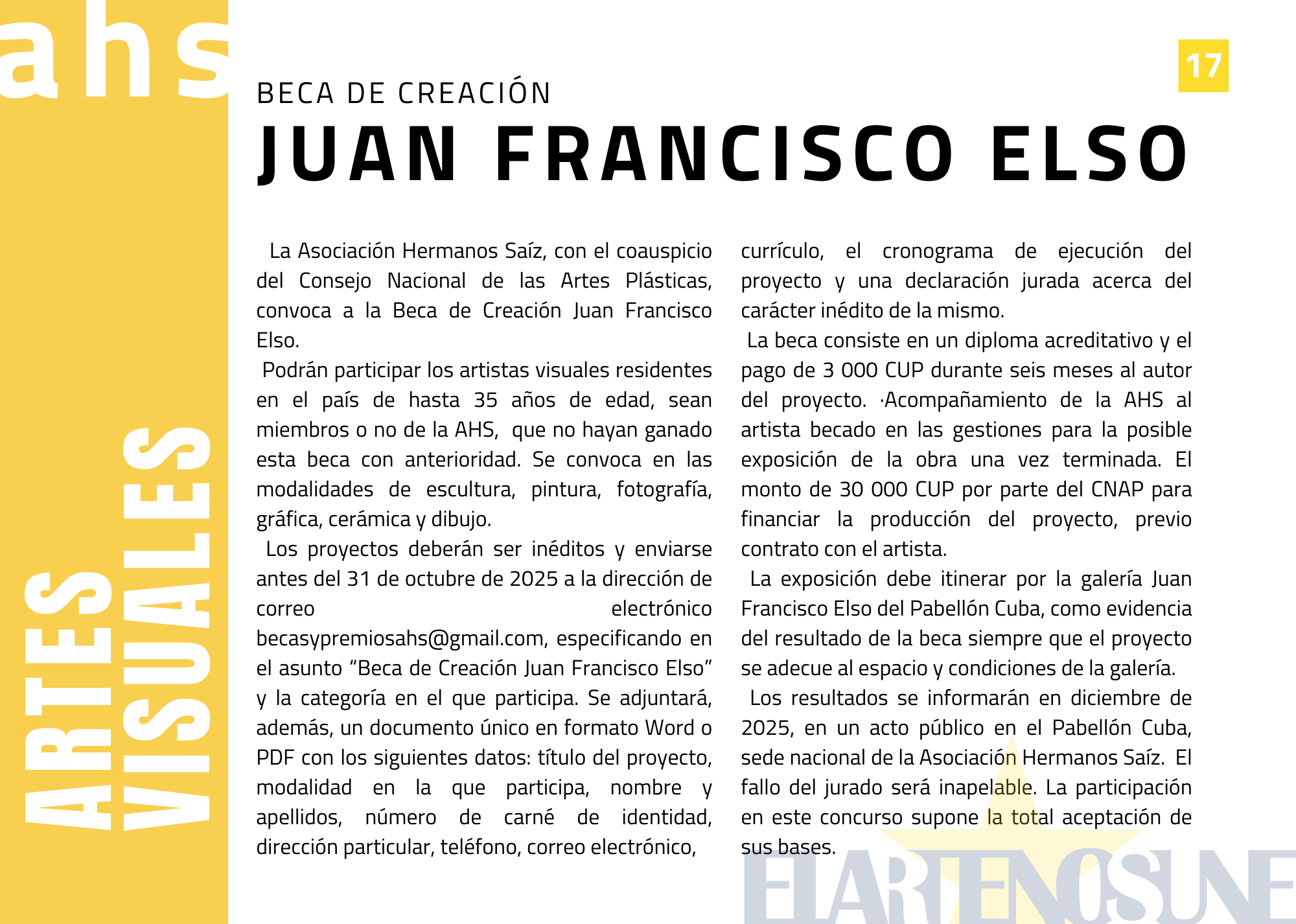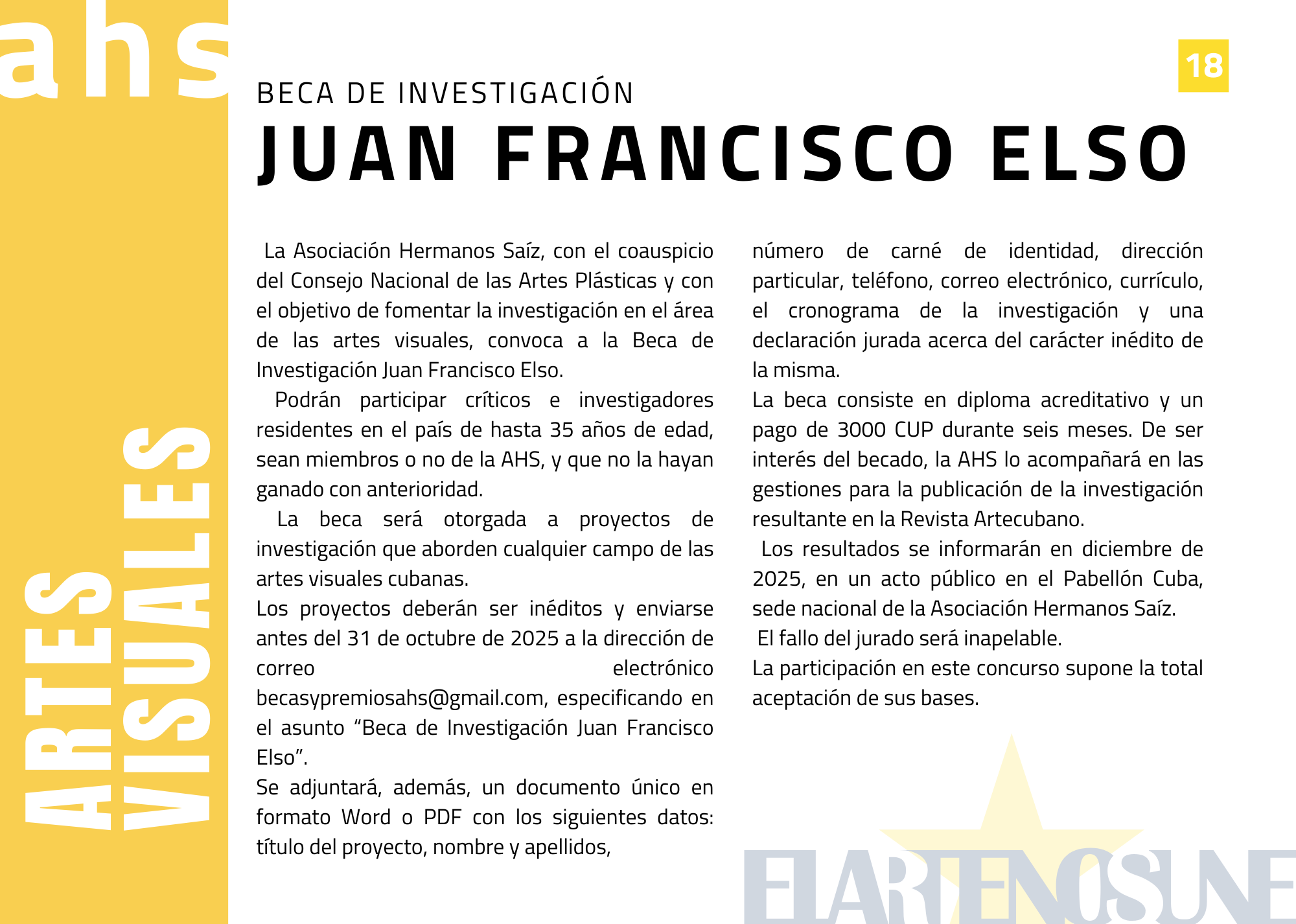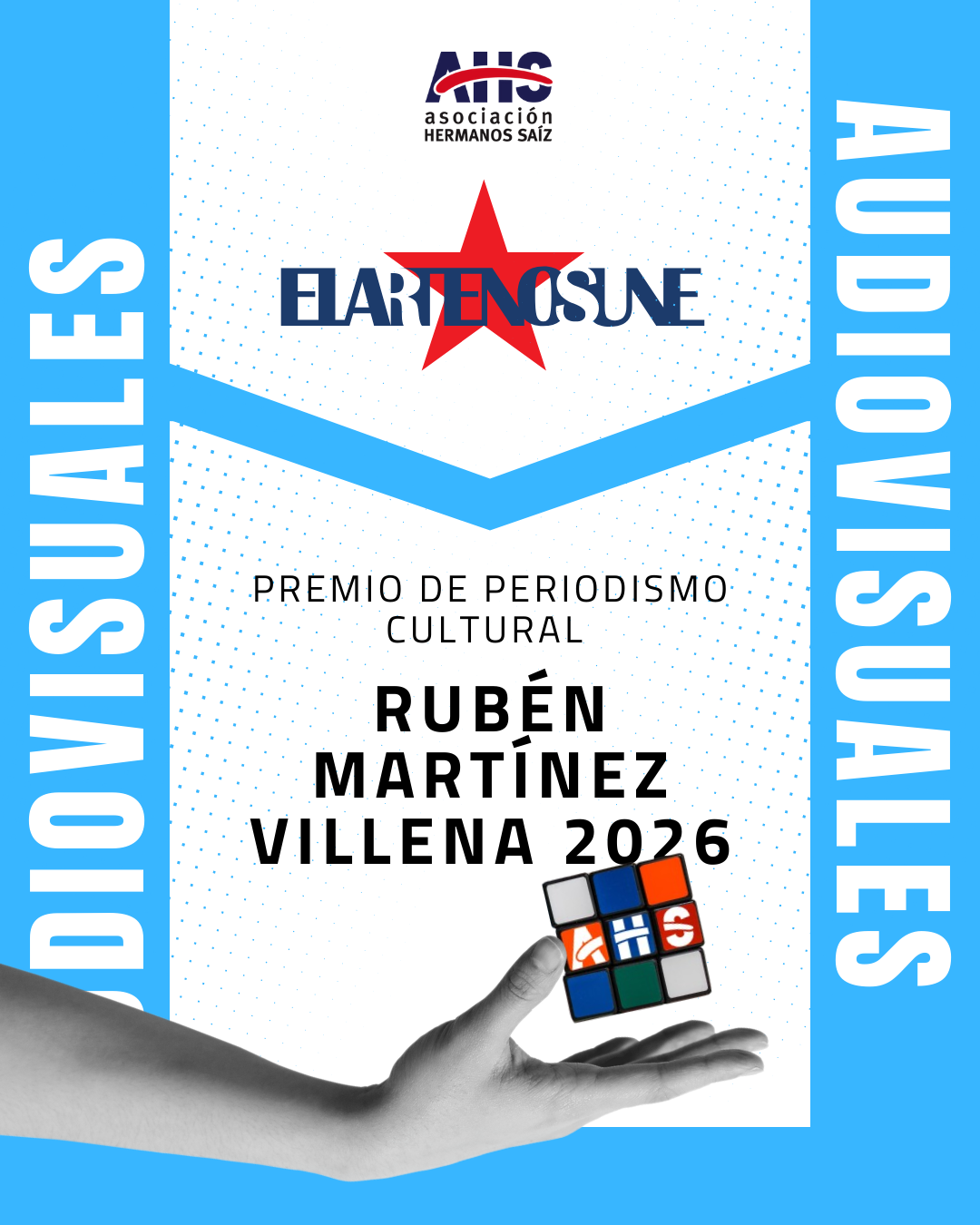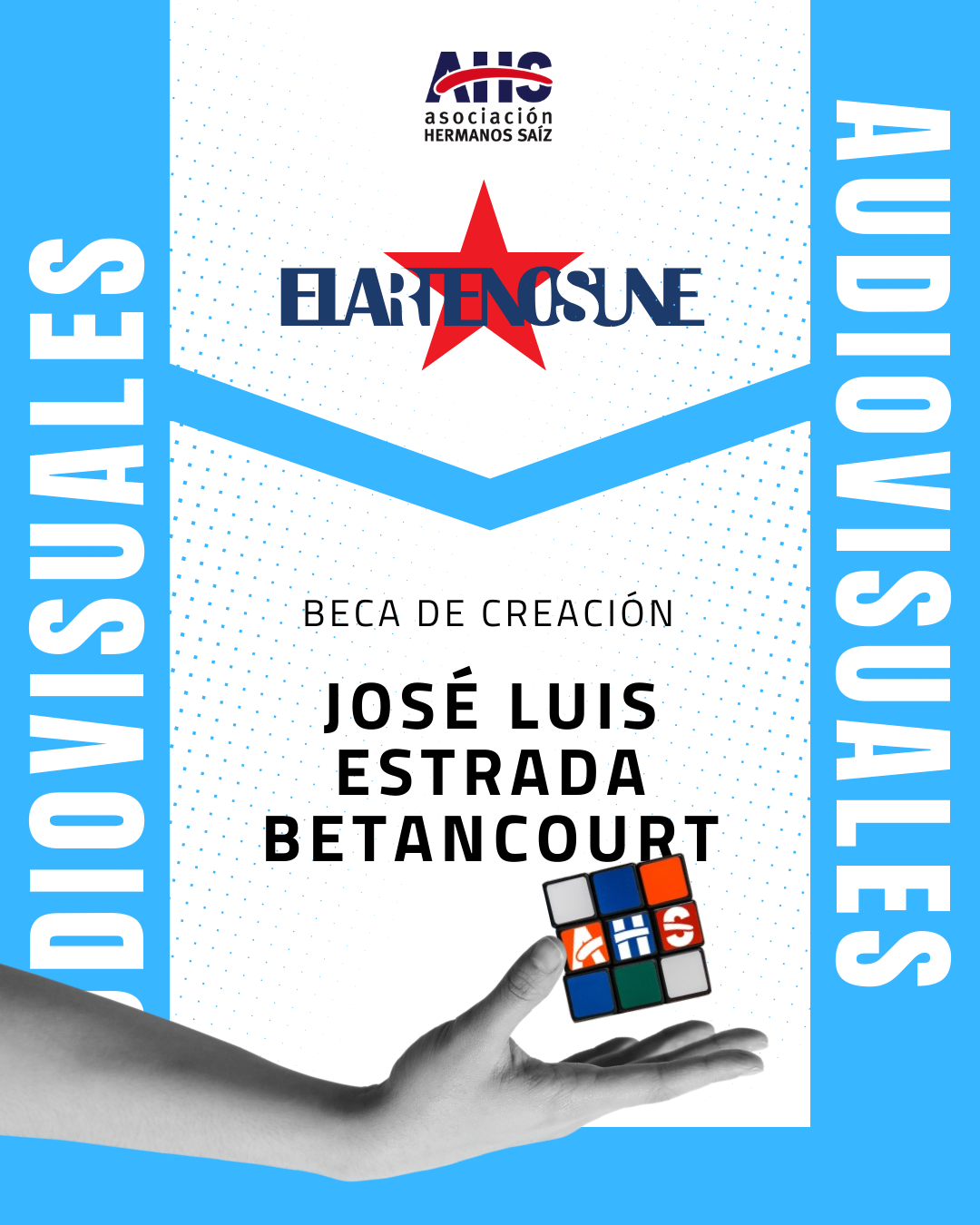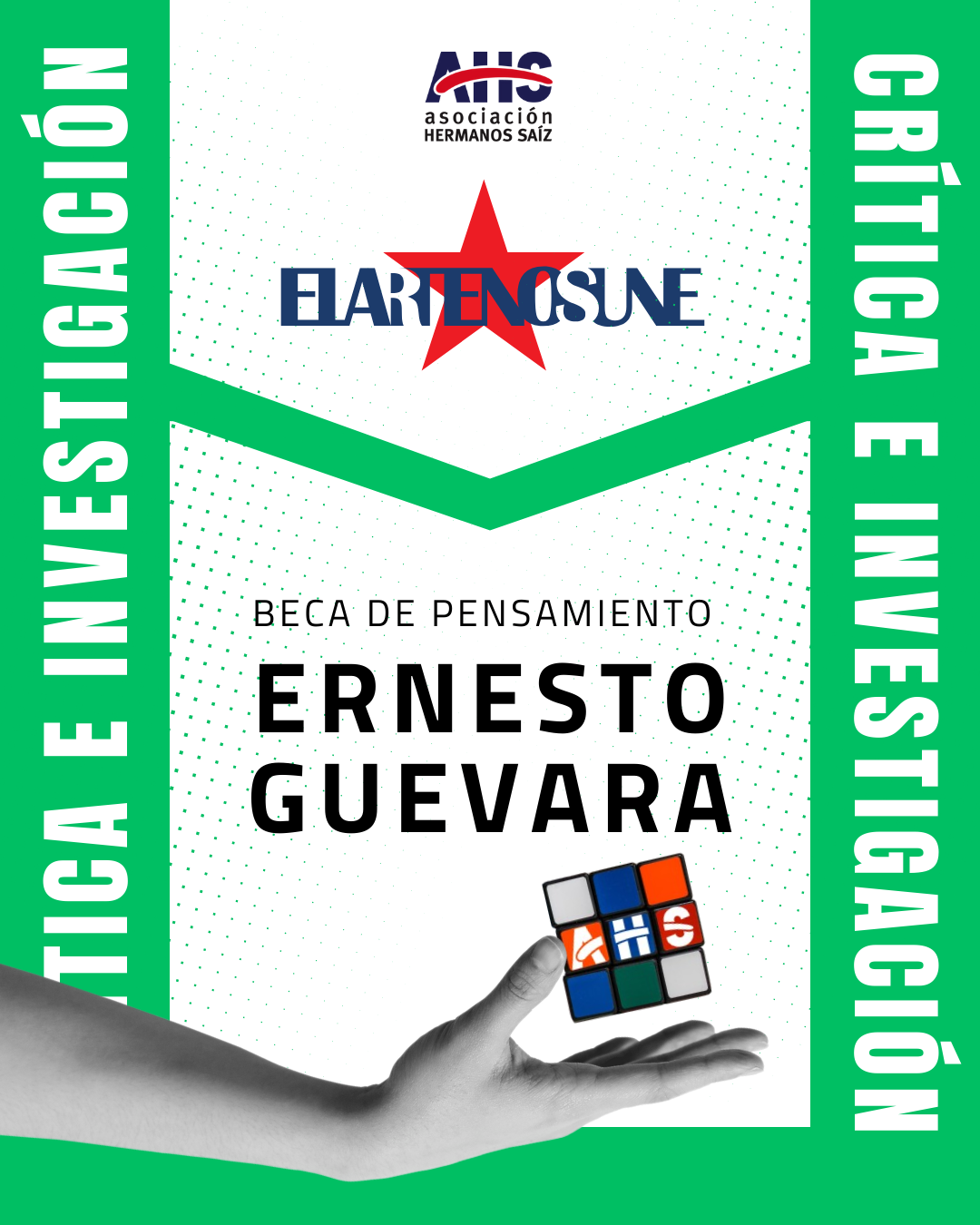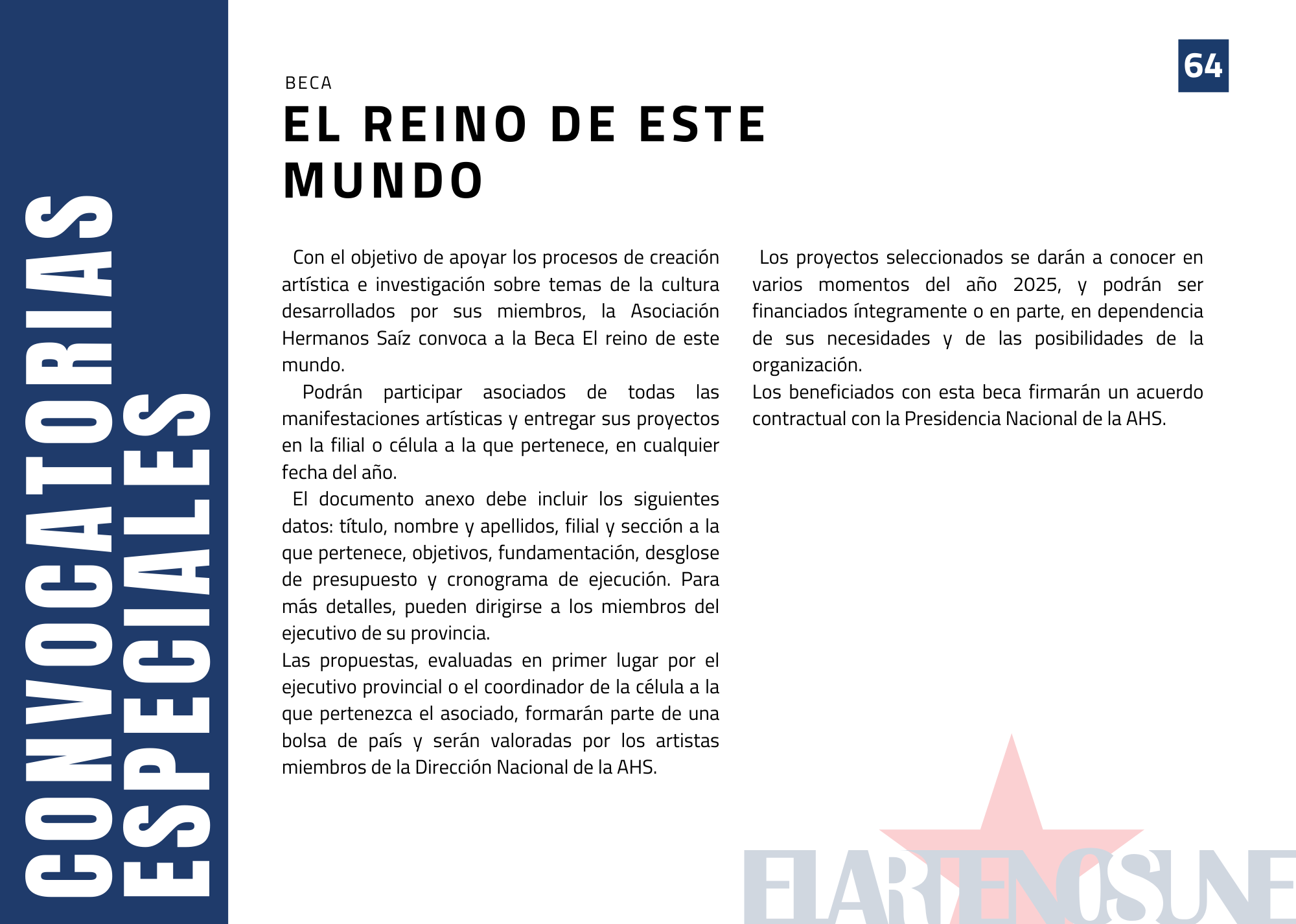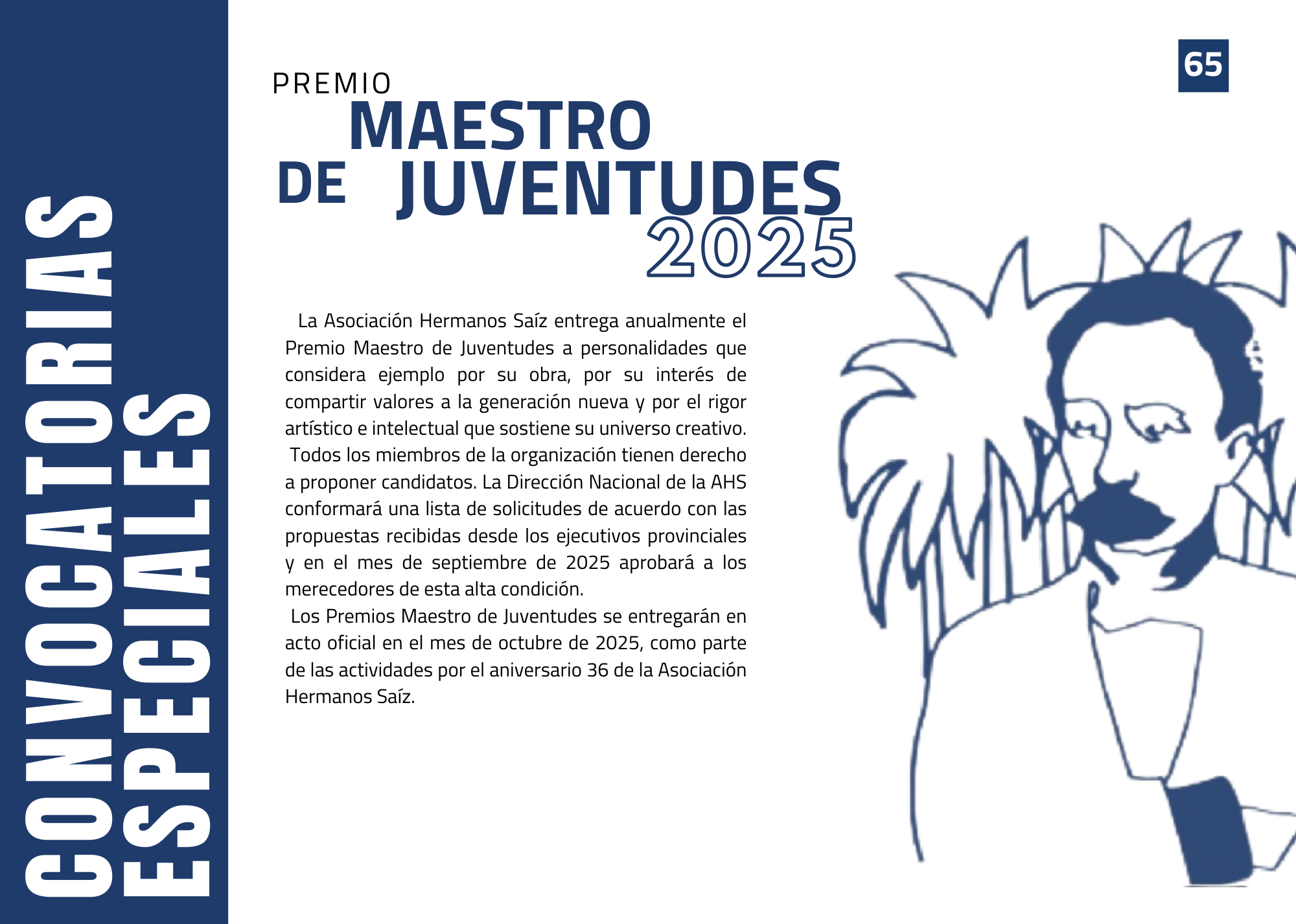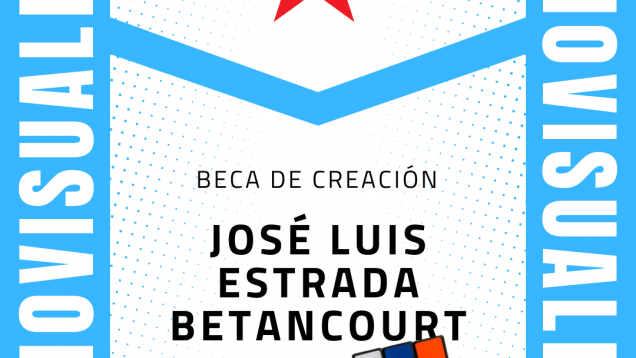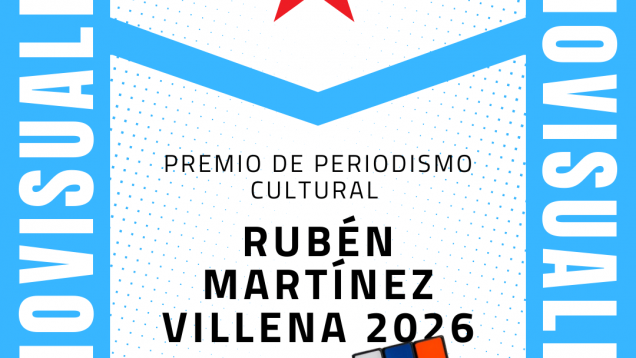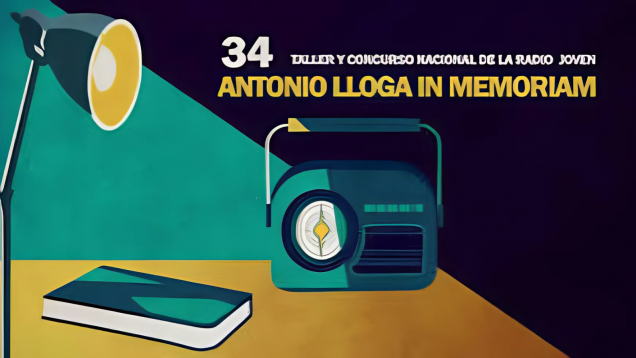AHS: Convocatorias a Becas y Premios 2025
La Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z (AHS), heredera de las Brigadas Ra√ļl G√≥mez Garc√≠a y Hermanos Sa√≠z, y del Movimiento de la Nueva Trova, como vanguardia de su tiempo, se renueva y a√ļna a creadores y artistas j√≥venes que quieren fundar su propia √©pica; con metas y una obra inmensa que realizar. Cada a√Īo, con esta publicaci√≥n, la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z (AHS) actualiza sus convocatorias, comparte informaci√≥n sobre las jornadas que auspicia y presenta sus proyectos m√°s destacados, con el fin de reconocer, estimular y promover el arte joven cubano. En esta nueva edici√≥n se abre un abanico de nuevas convocatorias y oportunidades para los j√≥venes artistas. Las becas, premios y eventos son resultado de la alianza por m√°s de un cuarto de siglo, entre la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z y los centros, institutos y Consejos del Ministerio de Cultura.
La AHS es el arte joven reunido, es la personificaci√≥n de la voluntad de ser libres creadores al amparo de lo que representa latir como generaci√≥n. Encuentra esa libertad en cada una de estas p√°ginas, ac√©rcate a la organizaci√≥n en todas sus plataformas, visita la Casa del Joven Creador de tu provincia y si quieres formar parte del sue√Īo, s√© lo nuevo; nosotros, el impulso.
ARTES ESC√ČNICAS
¬†‚ě° PREMIO AIRE FR√ćO
¬†‚ě° BECA MILAN√ČS
‚ě° PREMIO DE INVESTIGACI√ďN DE LAS ARTES ESC√ČNICAS LA SELVA OSCURA
‚ě° PREMIO DE ACTUACI√ďN ADOLFO LLAURAD√st
¬†‚ě° PREMIO DE INTERPRETACI√ďN EN DANZA CONTEMPOR√ĀNEA Y FOLKL√ďRICA RAMIRO GUERRA 2025
¬†‚ě° PREMIO ESPECIAL FERNANDO ALONSO
 
ARTES VISUALES
‚ě° BECA DE CREACI√ďN ANTONIA EIRIZ
‚ě° BECA DE CREACI√ďN JUAN FRANCISCO ELSO¬†
‚ě° BECA DE INVESTIGACI√ďN JUAN FRANCISCO ELSO
AUDIOVISUALES
¬†‚ě° BECA DE CREACI√ďN AUDIOVISUAL CHICUELO
‚ě° FESTIVAL Y CONCURSO DE LA RADIO JOVEN ANTONIO LLOGA IN MEMORIAM
MUESTRA AUDIOVISUAL EL ALMAC√ČN DE LA IMAGEN
¬†‚ě° PREMIO DE PERIODISMO CULTURAL RUB√ČN MART√ćNEZ VILLENA 2026
¬†‚ě° BECA DE CREACI√ďN DE PROYECTOS TRANSMEDIALES JOS√Č LUIS ESTRADA 2025
¬†‚ě° BECA DE CREACI√ďN DE RADIODOCUMENTAL 2025
CR√ćTICA E INVESTIGACI√ďN
¬†‚ě° BECA DE PENSAMIENTO ERNESTO GUEVARA
¬†‚ě° PREMIO MEMORIA NUESTRA
LITERATURA
¬†‚ě° BECA DE CREACI√ďN LA NOCHE
¬†‚ě° BECA DE CREACI√ďN FR√ďNESIS
¬†‚ě° PREMIOS CALENDARIO
¬†‚ě° PREMIO SED DE BELLEZA
‚ě° PREMIO CELESTINO DE CUENTO¬†
¬†‚ě° PREMIO ALDAB√ďN
¬†‚ě° PREMIO REINA DEL MAR
‚ě° PREMIO DE POES√ćA MANGLE ROJO
M√öSICA
¬†‚ě° BECA DE INTERPRETACI√ďN VOCAL ELENA BURKE
‚ě° BECA DE CREACI√ďN L√ĀZARO GARC√ćA¬†
¬†‚ě° BECA DE CREACI√ďN IGNACIO VILLA
¬†‚ě° BECA DE CREACI√ďN CONMUTACIONES
CONVOCATORIAS ESPECIALES
‚ě° BECA EL REINO DE ESTE MUNDO
‚ě° PREMIO MAESTRO DE JUVENTUDES¬†
BECA DE CREACI√ďN DE RADIODOCUMENTAL 2025
La Asociación Hermanos Saíz y la Radio Cubana convocan a la Beca de Creación de Radiodocumental.
Podr√°n participar j√≥venes realizadores radiales de hasta 35 a√Īos de edad residentes en Cuba, sean miembros o no de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z, con propuestas que reflejen elementos de la identidad cultural de la naci√≥n, as√≠ como las diferentes aristas de su devenir sociocultural.
Para optar por la beca los interesados deberán presentar un proyecto donde especifique nombre del proyecto, sus objetivos, fundamentación y emisora coproductora, además de los siguientes datos personales: Nombre y apellidos del solicitante, Carné de Identidad y Dirección Particular.
Será financiado un solo proyecto y la beca consistirá en diploma acreditativo y el pago de 3 000 CUP mensuales al solicitante, durante tres meses, para los gastos de preproducción, producción y postproducción.
Así como la compra del material terminado por la emisora coproductora, asumiendo el monto máximo pautado en la resolución para su difusión, equivalente a 5 000 CUP.
Es requisito indispensable que el material no exceda los 20 minutos de duración, así como reconocer en los créditos de la obra el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz, la Radio Cubana y la emisora coproductora.
El material resultante será incluido en los concursos de programas del Taller y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam y del Encuentro de Jóvenes Radialistas La Vuelta Abajo.
Los proyectos deben enviarse antes del 31 de octubre de 2025 a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com Un jurado integrado por especialistas del medio seleccionará el proyecto ganador.
Los resultados se informar√°n en diciembre de 2025, en un acto p√ļblico en el Pabell√≥n Cuba, sede nacional de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z.
BECA DE CREACI√ďN DE PROYECTOS TRANSMEDIALES JOS√Č LUIS ESTRADA 2025
La Asociación Hermanos Saíz, el Instituto de Información y Comunicación Social y la Emisora Nacional Radio Rebelde convocan a la Beca de Creación de Proyectos Transmediales José Luis Estrada.
Podr√°n participar j√≥venes productores de contenidos multiplataforma de hasta 35 a√Īos de edad residentes en Cuba, sean miembros o no de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z, con propuestas que reflejen, mediante la conjunci√≥n de c√≥digos y formatos contempor√°neos, elementos de la identidad cultural de la naci√≥n, as√≠ como las diferentes aristas de su devenir sociocultural.
Para optar por la beca los interesados deberán presentar un proyecto donde especifique sus objetivo, fundamentación y propuesta de producción de contenidos multiplataforma, además de los siguientes datos personales: Nombre y apellidos del solicitante, Carné de Identidad y Dirección Particular.
Será financiado un solo proyecto y la beca consistirá en diploma acreditativo y en el pago de 5 000 CUP mensuales al solicitante, durante seis meses, para los gastos de preproducción, producción y postproducción.
Así como la publicación del material terminado por la Asociación Hermanos Saíz, el Instituto de Información y Comunicación Social, y la Emisora Nacional Radio Rebelde, asumiendo el monto máximo pautado en la resolución 68/2021 para su difusión, equivalente a 4000 CUP.
Es requisito indispensable que el proyecto responda a los códigos y formatos propios de las producciones transmediales contemporáneas, y reconozca en los créditos de la obra el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz, el Instituto de Información y Comunicación Social y la Emisora Nacional Radio Rebelde.
El proyecto resultante será publicado por el sitio web y los perfiles oficiales en redes sociales de la Emisora Nacional Radio Rebelde, así como por otros espacios identificados por el autor en la estrategia de socialización del proyecto, previo consenso con las partes.
Los proyectos deben enviarse antes del 31 de octubre de 2025 a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com Un jurado integrado por especialistas del medio seleccionará el proyecto ganador.
Los resultados se informar√°n en diciembre de 2025, en un acto p√ļblico en el Pabell√≥n Cuba, sede nacional de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z.
El fallo del jurado ser√° inapelable.
La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
PREMIO DE PERIODISMO CULTURAL RUB√ČN MART√ćNEZ VILLENA 2026
La Asociación Hermanos Saíz, con el objetivo de incentivar las mejores prácticas dentro del periodismo cultural, convoca al Premio Rubén Martínez Villena.
Podr√°n participar j√≥venes cubanos residentes en el pa√≠s de hasta 35 a√Īos de edad, sean o no miembros de la AHS, que no hayan sido premiados en la edici√≥n anterior en la categor√≠a en que concursan.
Se convoca en las categorías: prensa escrita, radio, televisión e hipermedia (incluye sitios web, blogs personales, cobertura en redes, multimedias) en cualquiera de los géneros periodísticos. Los trabajos deben abordar la temática cultural.
Podr√°n enviarse hasta tres trabajos independientes o como parte de una serie, acompa√Īados de un documento con los datos personales del autor (nombre y apellidos, direcci√≥n particular, correo electr√≥nico y tel√©fono) y los detalles del material (t√≠tulo, categor√≠a en la que concursa, medio en d√≥nde fue publicado y fecha de publicaci√≥n).
Los trabajos deben enviarse a la direcci√≥n electr√≥nica becasypremiosahs@gmail.com especificando en el asunto ‚ÄúPremio Villena‚ÄĚ. En la categor√≠a de prensa escrita los materiales period√≠sticos se recibir√°n en formato PDF, en la categor√≠a de radio, televisi√≥n e hipermedia podr√°n enviar la URL de los trabajos, en el caso de radio y televisi√≥n, como variante, podr√°n hacerlos llegar en soporte digital a cualquiera de las sedes de la AHS en el pa√≠s.¬†
Las obras, que se recepcionar√°n hasta el 31 de enero de 2026, deber√°n tener fecha de publicaci√≥n entre el 1ro. de febrero de 2025 y el 15 de enero de 2026. Se otorgar√° un premio √ļnico por categor√≠a consistente en diploma acreditativo y 10 000 CUP.
El jurado, integrado por profesionales de los medios en Cuba, conceder√° tantas menciones estime conveniente, y su fallo ser√° inapelable.
Los premios se darán a conocer en marzo de 2026, como parte del Concurso y Taller Nacional Rubén Martínez Villena, convocado por la AHS, en el contexto de las actividades por el Día de la Prensa Cubana.
La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
MUESTRA AUDIOVISUAL EL ALMAC√ČN DE LA IMAGEN 2025
La Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z convoca a la XXXIV Edici√≥n de la muestra audiovisual El Almac√©n de la Imagen, que se celebrar√° del 24 al 28 de octubre de 2025, en la ciudad de Camag√ľey, en esta edici√≥n dedicada al 65 aniversario del ICAIC.
Podr√°n participar los realizadores de hasta 35 a√Īos de edad, sean miembros o no de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z (AHS). Las obras no pueden haber sido presentadas en ediciones anteriores de la Muestra.¬† Ser√°n enviadas en formato digital identificadas y adjunt√°ndole la planilla de inscripci√≥n.¬† Los audiovisuales pasar√°n a formar parte del archivo audiovisual de la AHS.
Se convoca en los siguientes géneros o categorías audiovisuales: Ficción, Documental, Animado, Corto (de hasta 3 minutos), Promocionales (spot, cápsulas, video clip), por primera vez y sin carácter competitivo en la modalidad de Web Series y Largometrajes.
Un jurado, integrado por destacadas personalidades del ámbito audiovisual, otorgará un Gran Premio, denominado Luces de la Ciudad, consistente en diploma acreditativo y el pago de 50 000 CUP, a la mejor realización, sin distinción de género y modalidad.
Tambi√©n se otorgar√° reconocimientos por cada una de las siguientes especialidades: Direcci√≥n, Guion, Fotograf√≠a, Edici√≥n, Direcci√≥n de arte, Sonido, M√ļsica original y Producci√≥n. De igual forma se otorgar√°n premios colaterales de las diferentes instituciones y centros culturales.
Durante el evento, se desarrollarán actividades de manera presencial y virtual: conferencias, talleres, muestras colaterales y encuentros con reconocidos creadores del audiovisual, entre otras modalidades de programación.
Las obras deberán ser entregadas en formato digital en cualquiera de las sedes de la AHS del país hasta el 31 de agosto de 2025, junto a la planilla de inscripción, que podrá descargar en el sitio www.ahs.cu, debidamente rellenada con los datos solicitados. También pueden subir los videos a Google Drive, o alguna plataforma similar y mandar el link al correo: elalmacendelaimagen@gmail.com
El fallo del jurado será inapelable. La participación en el concurso implica la total aceptación de estas bases.
Para cualquier información, contactar a través de las redes sociales del evento y del correo: elalmacendelaimagen@gmail.com.
FESTIVAL Y CONCURSO DE LA RADIO JOVEN ANTONIO LLOGA IN MEMORIAM 2025
La Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z (AHS)¬† de conjunto con la Direcci√≥n Provincial de Cultura de Santiago de Cuba,¬† la Direcci√≥n General de la Radio Cubana y la Productora de dramatizados Radioarte, convocan al XXXIV Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven ‚ÄúAntonio Lloga in memoriam‚ÄĚ, para reconocer lo mejor de la realizaci√≥n radial hecha por los j√≥venes en Cuba.
El evento de Radio Joven más antiguo del país,  tendrá  lugar del 26 al 29 de  septiembre del 2025 y se dedicará al guion de programas escenificados unitarios, con reverencia para cuentos, teatros, series históricas y docudramas. Además, tendrá entre las motivaciones el Aniversario 90 de la Emisora de la Ciudad de Santiago de Cuba CMKW Radio Mambí, antigua Cadena Oriental de Radio y el Aniversario 40 de la Casa Productora Radioarte.
El ‚ÄúLloga‚ÄĚ contar√° con un Taller de Experimentaci√≥n Radial como espacio de intercambio de investigaciones y experiencias en funci√≥n de profundizar en la redacci√≥n de guiones de programas escenificados unitarios.
Podr√°n participar realizadores de todo el Sistema Radial Cubano y de las Radio-Bases Universitarias del pa√≠s, de hasta 35 a√Īos de edad, sean o no miembros de la AHS.
Los investigadores, estudiantes universitarios y realizadores del medio que posean indagaciones o proyectos relacionados con la tem√°tica¬† podr√°n optar por su participaci√≥n en las sesiones te√≥ricas de dicho Taller de Experimentaci√≥n enviando un texto resumen de la propuesta, que no exceda las 250 palabras. Los res√ļmenes se recibir√°n hasta el 14 de junio de 2025¬† y ser√°n evaluados por el Comit√© Acad√©mico¬† que organizar√° los paneles y conferencias.
Independientemente de la dedicatoria, se competir√° en todos los formatos radiales (variados, informativos, escenificados y musicales) con una obra por especialidad. Las obras en concurso,¬† deber√°n estar acompa√Īadas del guion y cada grabaci√≥n llevar√° adjunta la Planilla de inscripci√≥n del evento, con los datos de los realizadores que concursan.
Ser√°n premiadas con diploma acreditativo las especialidades individuales de: direcci√≥n, libreto o guion, grabaci√≥n y edici√≥n, dise√Īo sonoro o musicalizaci√≥n, locuci√≥n (masculina y femenina) y actuaci√≥n (masculina y femenina).
El jurado entregar√° el Gran Premio ‚ÄúAntonio Lloga In Memoriam‚ÄĚ a la mejor obra en concurso con un pago de 10 000 CUP y diploma acreditativo. De igual forma se podr√° optar por los Premios Colaterales que entregar√°n varias instituciones de Santiago de Cuba, seg√ļn responda la obra a sus intereses como objeto social.
Este a√Īo los interesados en optar por el Premio Especial deber√°n enviar un Guion Radial¬† Dramatizado Unitario, que no haya sido producido por ninguna emisora del pa√≠s.¬†
El guion a presentar debe cumplir con los siguientes requisitos de los dramatizados unitarios:
Narrar un conflicto utilizando ambientes sonoros y personajes.
Estar basado en hechos reales o de ficción.
Ser originales o adaptados para el medio radial.
Presentarse como unidades independientes.
No exceder los 28 minutos de duración.
Las obras a presentar deben tener una extensi√≥n de 10 cuartillas, con fuente Arial a tama√Īo 12 e interlineado de 1 punto, precisando las indicaciones de sonido y efectos.
En un documento √ļnico deben incluir la fundamentaci√≥n conceptual del proyecto que no exceda una cuartilla, y los datos personales del aspirante (nombre y apellidos, carn√© de identidad, direcci√≥n particular, direcci√≥n de correo electr√≥nico, tel√©fono y s√≠ntesis curricular).
El jurado¬† otorgar√° un premio √ļnico consistente en el pago de 5 000 CUP, diploma acreditativo, m√°s la compra de la obra, as√≠ como su producci√≥n por Radioarte.
Las obras en concurso que optan por el Gran Premio ‚ÄúAntonio Lloga in memoriam‚ÄĚ y los guiones in√©ditos para el Premio Especial se recepcionar√°n hasta el 16 de junio de 2025 en la filial santiaguera de la AHS, sita en Calle 13 No. 104, entre Calle 6 y Avenida Manduley a trav√©s del correo ahsantiagojovenfestival@g¬¨mail.com.
El Comité Organizador seleccionará a quienes participarán de forma presencial en el Taller de Experimentación Radial en Santiago de Cuba durante los días del evento del 26 al 29 de septiembre del 2025. La notificación se enviará mediante correo electrónico y mensaje de WhatsApp.
Más información mediante los teléfonos 22-64-39-29 y 22-64-53-47, el móvil corporativo 59-92-65-04 y por WhatsApp al 56-05-14-70.
BECA DE CREACI√ďN AUDIOVISUAL CHICUELO 2025
La Asociación Hermanos Saíz con el objetivo de promover la creación y desarrollo de guiones documentales y de ficción, convoca a la Beca de Creación Chicuelo.
Podr√°n participar todos los escritores cubanos residentes en el pa√≠s, sean miembros o no de la AHS, que tengan hasta 35 a√Īos y no hayan ganado la beca en a√Īos anteriores.
Cada autor podr√° presentar un solo proyecto de guion original e in√©dito en cada g√©nero. Los textos deben enviarse antes del 31 de octubre de 2025 a la direcci√≥n de correo electr√≥nico becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto ‚ÄúBeca Chicuelo‚ÄĚ. Los participantes adjuntar√°n la obra en formato Word o PDF con seud√≥nimo y la SOLICITUD DE PARTICIPANTE que deber√° descargar del sitio de la asociaci√≥n www.artejoven.ahs.cu, debidamente rellenada con los datos que se solicitan.
Se concederán hasta dos becas consistentes en diploma acreditativo y el pago de 3 000 CUP durante 6 meses. Concluido este plazo, el autor debe presentar a la Dirección Nacional de la AHS una primera versión del guion terminado.
Se analizarán los proyectos ganadores para el posible apoyo en su producción. De ser filmados, se ha de consignar en los créditos de manera explícita el apoyo de la AHS.
Los resultados se dar√°n a conocer en diciembre de 2025, en un acto p√ļblico en el Pabell√≥n Cuba, sede nacional de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z.
El fallo del jurado ser√° inapelable.
La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
Radialistas j√≥venes alistan en Santiago de Cuba el ‚ÄúLloga In memoriam¬Ľ
Ochenta y cinco realizadores de 12 provincias, competir√°n por los galardones en el 34. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga In memoriam, por celebrarse en Santiago de Cuba del 23 al 26 de septiembre.
El evento está dedicado a los guiones de programas escenificados unitarios y a los aniversarios 90 de CMKW Radio Mambí, en esta ciudad, y 40 de la Productora Radioarte.
Seg√ļn trascendi√≥ en una reuni√≥n preliminar de directivos del ‚ÄúLloga‚ÄĚ y la prensa, en el teatro de la CMKC Radio Revoluci√≥n, el comit√© organizador escogi√≥ la dedicatoria, para estimular a m√°s j√≥venes a escribir programas dramatizados en la radio cubana.

Este concurso entregar√° un Premio especial al mejor guion in√©dito de programa dramatizado unitario (diploma, compra de la obra y su producci√≥n por Radioarte, trasmisi√≥n de la obra por emisoras de todas las provincias, campa√Īa promocional en medios de alcance nacional, y el pago de 5 000 pesos MN) y el Gran Premio (diploma acreditativo y un pago de 10 000 pesos MN).
Pero el encuentro tambi√©n galardonar√° con diplomas, las especialidades individuales: direcci√≥n, libreto o guion, grabaci√≥n y edici√≥n, dise√Īo sonoro o musicalizaci√≥n, locuci√≥n y actuaci√≥n.
Y al margen de las decisiones del jurado, otros 22 premios colaterales de instituciones y organizaciones de masas, recibir√°n participantes en el ‚ÄúLloga‚ÄĚ, entregados por la Familia Lloga-Dom√≠nguez, la Direcci√≥n Provincial de Cultura, la Uneac, Universidad de Oriente, Fundaci√≥n Caguayo, el Citma, la ACCS, el Centro Provincial de Prevenci√≥n ITS-VIH-SIDA, Centro Provincial de Patrimonio Cultural, la UJC y la FMC.
También, colateralmente premiarán el Centro de Estudios Antonio Maceo, Casa del Caribe, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas, la UPEC, Dirección Provincial de Radio, la CTC, los CDR, CMKC Radio Revolución, CMKW Radio Mambí y de la CMDV Radio Siboney.
El jurado que decidir√° los ganadores, est√° integrado por su presidente, Tom√°s Ernesto Mart√≠nez Robles, Premio Nacional de Radio 2018, locutor y director de programas en Radio Granma, en Manzanillo; Erick M√©ndez D√≠az, periodista y realizador de Radio Rebelde y ganador del Gran Premio del ‚ÄúLloga‚ÄĚ en 2023; Manuel Vicente Ram√≠rez Heras, director y asesor de programas de Radioarte y Radio Rebelde; Oscar Quintana Lluch, realizador de sonidos de CMKW Radio Mamb√≠, y Misael Lageyre Mesa, director de programas y guionista de CMDV Radio Siboney.
CONDICI√ďN MAESTRO DE LA RADIO
A dos personalidades del medio radial, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) entregará en la apertura del 34. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven, la Condición Maestro de la Radio 2024: Tomás Ernesto Martínez Robles y a Manuel Vicente Ramírez Heras.
Martínez Robles, desde 1977 en el medio, es Artista de Mérito de la Radio Cubana; muestra una trayectoria admirable en el medio en la provincia de Granma; es personalidad de la cultura en Manzanillo; cumplió misión internacionalista en Radio TATEK; desde 1991 es presidente del tribunal de evaluación artística para locutores, asesores, directores de programas y realizadores de sonido, en la zona oriental, y a lo largo de tres décadas ha contribuido en la formación y superación de generaciones de radialistas.
Ram√≠rez Heras est√° en la radio desde 1996; es locutor, director y asesor de programas radiales; ha laborado en Radio Artemisa, Radio Metropolitana, Productora Radioarte, y Radio Rebelde; es profesor del Centro de Estudios de la Radio y la TV; imparte posgrados para j√≥venes interesados en la actuaci√≥n en la radio; es miembro de la Uneac, e integra el jurado del ‚ÄúLloga‚ÄĚ en 2024.
Para el concurso de esta edici√≥n 34 del ‚ÄúLloga‚ÄĚ se recibieron 66 obras y de los 85 j√≥venes radialistas en competencia, 30 son de la provincia de Santiago de Cuba.
Adem√°s, seis de esos participantes santiagueros estar√°n en el Taller Nacional, junto a otros 14 del resto de las provincias, agrupados en dos equipos de 10 integrantes cada uno.
Ambos grupos del Taller ya redactaron guiones de programas unitarios escenificados para ser evaluados en la √ļltima sesi√≥n, obras que abordaron los temas Dramaturgia y el lenguaje radial en la creaci√≥n del guion dramatizado para espacios unitarios y La propaganda desde la creaci√≥n del guion dramatizado para espacios unitarios.
Este Taller de Experimentación Radial es el otro momento cumbre del evento, ya que está encaminado a dotar a los jóvenes radialistas de herramientas para la redacción de guiones, y dada su complejidad, los organizadores lo iniciaron hace dos meses; el espacio hoy ha vencido seis encuentros online y los dos que restan se realizarán de manera presencial, durante la celebración del encuentro en Santiago de Cuba.
Los profesores del taller son el M.Sc. Dairon Bejerano Lima (locutor asesor y director de programas en Radioarte y Radio Metropolitana; profesor de direcci√≥n de locutores, dramaturgia, asesor√≠a y direcci√≥n del Centro de Estudios de la Radio y la TV) y √Āngel Luis Mart√≠nez Rodr√≠guez (guionista y actor en Radioarte y Radio Progreso, en La Habana), quienes tendr√°n como invitado al Lic. Alfredo Zamora Mustelier, director general de programaci√≥n de la radio cubana, director y guionista de programas de radio, y profesor y experto en propaganda.
Competir√°n en el ‚ÄúLloga‚ÄĚ, representantes de doce provincias: Pinar del R√≠o, La Habana, Matanzas, Mayabeque, Sancti Sp√≠ritus, Villa Clara, Camag√ľey, Las Tunas, Holgu√≠n, Granma, Guant√°namo y Santiago de Cuba.
Las casas radiales que tomar√°n parte en el evento son: CMKC Radio Revoluci√≥n, Radio Majaguabo, Radio 8SF, Sonido SM, CMKS Radio Trinchera Antimperialista, Radio Bah√≠a, Radio Playitas, Radio Ciudad Monumento, Radio Libertad, Radio Cadena Agramonte, Radio Camag√ľey, Radio Florida, CMHW La Reina del Centro, Radio 26, Radio Jaruco, Radio Rebelde, Radio Musical Nacional, Radio Metropolitana, y Radio Guam√°.
Además, se suman seis radio bases universitarias: Universidad de Oriente, Universidad de Ciencias Médicas, de Santiago de Cuba; Facultad de Manzanillo, de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma; Universidad de Holguín; Radio Triunfo de la Facultad de Sagua la Grande, de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, y Stéreo Galenos, de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río.
La reunión en el teatro de la CMKC, que sirvió para puntualizar detalles del encuentro, estuvo presidida por Raulicer García Hierrezuelo, director provincial de Cultura; Junior Estrella, director provincial de la radio; Rey Luis Correa, vicepresidente de la AHS, y Lisandra Pérez, jefa de la sección audiovisual de la AHS, quienes intervinieron para explicar el programa y reconocer el esfuerzo por mantener el Taller y Concurso y cada vez hacerlo más abarcador entre los jóvenes radialistas del país.
Gustavo Lloga habló para expresar el gran significado que tiene entregar el premio Familia Lloga-Domínguez y destacó la confianza que siempre Antonio Lloga depositó en los realizadores más jóvenes.
La muerte de un burócrata en copia restaurada
La muerte de un bur√≥crata ‚ÄĒcuya copia restaurada se proyect√≥, como parte de las presentaciones especiales, en el reciente XVIII Festival Internacional de Cine de Gibara‚ÄĒ se estren√≥ en 1966 en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la entonces Checoslovaquia, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado. El cuarto largometraje de Tom√°s Guti√©rrez Alea (Tit√≥n), quien antes hab√≠a filmado Historias de la Revoluci√≥n (1960), Las doce sillas (1962) y Cumbite (1964), se convirti√≥, a partir de su estreno en Cuba, el 24 de julio de 1966, en una de las comedias m√°s populares de la historia del cine nacional, no solo por la hilarante sucesi√≥n de momentos humor√≠sticos y absurdos, incluso kafkianos,sino por la contemporaneidad de un fen√≥meno (la burocracia) que Tit√≥n expone en una pel√≠cula que, adem√°s, ha sido considerada por la cr√≠tica, entre las principales obras de nuestra producci√≥n f√≠lmica.
Un obrero ejemplar muere en un accidente de trabajo y es enterrado con su carnet laboral, como s√≠mbolo de su condici√≥n de proletario. Cuando la viuda va a gestionar la pensi√≥n, le exigen que presente el carnet laboral del difunto. Como no se puede sacar un duplicado, pues nadie que no sea el propio due√Īo del carnet puede hacerlo, ser√° necesario exhumar el cad√°ver, pero una exhumaci√≥n no puede hacerse legalmente mientras no hayan transcurrido, al menos, dos a√Īos desde la fecha del entierro. A partir de ah√≠, el guion de Tit√≥n, Alfredo del Cueto y Ram√≥n F. Su√°rez, convierte al sobrino, interpretado por Salvador Wood, de este obrero ejemplar que, incluso,hab√≠a inventado una m√°quina para construir bustos de Jos√© Mart√≠ en serie, met√°fora inquietante, en la representaci√≥n (absurda, como sabemos, pues es la intensi√≥n ironizar) de c√≥mo la burocracia puede convertir un sencillo tr√°mite en una sucesi√≥n descabellada y largu√≠sima de colas, sellos, firmas, anexos, cartas y gestiones cada cual m√°s inveros√≠mil y que nos hace parecer que siempre estamos al inicio, dando el primero de los pasos.
Luego de una inhumaci√≥n clandestina y la extracci√≥n del carn√©, el cad√°ver no puede volver al cementerio porque ‚Äúese difunto se enterr√≥ hace solo unos d√≠as‚ÄĚ y ‚Äúno consta que fuera exhumado‚ÄĚ, de manera que no se puede permitir que lo entierren de nuevo pues, desde el punto de vista t√©cnico ‚ÄĒo sea, desde los papeles, la burocracia‚ÄĒ ya lo est√°. As√≠, enfrentando obst√°culos y percances il√≥gicos propios del g√©nero, al protagonista lo ir√°n arrastrando a la violencia.
Acaso ‚ÄĒse preguntaba Tit√≥n refiri√©ndose a la s√°tira en el filme‚ÄĒ ‚Äú¬Ņno es ese el tono m√°s apropiado para expresar el car√°cter absurdo que adquieren las deformaciones burocr√°ticas, los formalismos y los formulismos vac√≠os que no tienen nada que ver con la pr√°ctica revolucionaria?‚ÄĚ. El propio director apunt√≥ entonces que la historia, aunque sucediera en la isla, no se refer√≠a necesariamente a ella, ni al contexto hist√≥rico de esos a√Īos, sino a un fen√≥meno que se hab√≠a hecho pr√°ctica com√ļn en los pa√≠ses del entonces campo socialista y que, acorde al propio proceso de modernizaci√≥n de la sociedad, estaba presente en cualquier sitio.
Luego de su estreno, La muerte de un bur√≥crata ‚ÄĒcon fotograf√≠a de Ram√≥n F. Su√°rez, edici√≥n de Mario Gonz√°lez y m√ļsica de Leo Brouwer‚ÄĒfue recibida por la cr√≠tica nacional como ‚Äúun grado m√°s alto de desarrollo de nuestro cine‚ÄĚ (El Mundo), ‚Äúun paso de avance‚ÄĚ (El socialista) y ‚Äúla mejor realizaci√≥n de nuestra incipiente cinematograf√≠a‚ÄĚ (Juventud Rebelde). Mientras que en Granma, Bernardo Callejas escrib√≠a: ‚ÄúDespu√©s de este filme ser√° m√°s dif√≠cil ir para atr√°s: es una especie de emulaci√≥n, y sobran los temas y modos‚ÄĚ, mientras que para Mario Rodr√≠guez Alem√°n ‚Äúes uno de los mejores servicios que el Cine puede hacerle a la Revoluci√≥n‚ÄĚ y ‚Äúha abierto una ruta al cine cubano futuro‚ÄĚ, anotaba en Adelante, Desiderio Navarro.
El filme, cuya restauraci√≥n de debe, junto a otros del propio Tit√≥n, a colaboraciones con la Academia de Artes y Ciencias Cinematogr√°ficas de Hollywood, y especialmente a Josef Lindner, se present√≥ en la edici√≥n 76 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en 2019, por Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba. ‚ÄúUn humor negr√≠simo, presente desde los cr√©ditos, desborda estas peripecias tragic√≥micas, con gui√Īos cinematogr√°ficos y secuencias de gran brillantez. El realizador apela a la imaginer√≠a acumulada por el s√©ptimo arte: desde el cine de animaci√≥n a las pesadillas bu√Īuelianas del protagonista‚ÄĚ, coment√≥ Luciano. Esas referencias, que van adem√°s desde Chaplin en Tiempos Modernos a Harold Lloyd, Kystone Pops, Stan Lauren y Oliver Hardy, fueron catalogados por el propio Guti√©rrez Alea como ‚Äúdivertimentos‚ÄĚ: ‚ÄúAnte una situaci√≥n que puede ser resuelta de muy diversas maneras, uno piensa que puede ser divertido hacerlo ¬ęa la manera de‚Ķ¬Ľ y lo hace con entera libertad‚ÄĚ.
De la superficie, el brillo
Sin ser asiduo a la cámara, incluso la mayoría de las veces evitándola, al poeta cubano Delfín Prats, reconocido con el Premio Nacional de Literatura 2022 y Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saíz, le han dedicado más de un material audiovisual, entre ellos Delfín Prats: entre el esplendor y el caos (2008), documental de Carlos Y. Domínguez, y el más reciente Saldo, de la también holguinera Alejandra Rodríguez Segura, obra basada en el poema homónimo de Lenguaje de mudos, libro con el que Delfín ganó el Premio David en 1968.
Adem√°s de c√°psulas promocionales, Delf√≠n ha participado, como entrevistado, en otros documentales y algunos pasajes de su vida han motivado abordajes desde la ficci√≥n cinematogr√°fica. Dayana Araujo suma su acuciosa y curiosa visi√≥n, la de la joven realizadora ‚ÄĒjovenc√≠sima, incluso cursa el segundo a√Īo de la Facultad Arte de los Medios de Comunicaci√≥n Audiovisual, en la Filial de Holgu√≠n de la Universidad de las Artes-ISA‚ÄĒ interesada en conocer la cotidianidad del poeta, adentrarse en las ‚Äúpeque√Īas cosas‚ÄĚ que componen no solo el ambiente dom√©stico entre las paredes de su casa, sino su vida actual: sus perspectivas, pensamientos, dudas y alegr√≠as. El Delf√≠n Prats que hoy, frente a la c√°mara, confiesa sus puntos de vista, nos dice sus verdades. A esas se acerca El brillo de la superficie, documental presentado en la Selecci√≥n Oficial del XVIII Festival Internacional de Cine de Gibara.

¬ŅCu√°l fue la motivaci√≥n para realizar El brillo de la superficie?
Vivo muy cerca de Delfín y sentí que tenía que hacerle algo por toda la historia detrás de él, pero irse al pasado era absurdo porque, como dices, a Delfín se le han hecho otros materiales. Lo que tenía sentido, entonces, era explorar en su vida actual, cómo es la vida de Delfín Prats ahora.
¬ŅCu√°l es la tesis? O sea, el objetivo que te planteas, lo que, de alguna manera, te propones‚Ķ
La tesis está detrás de ver las cosas con una perspectiva distinta, salir del atolladero y proyectarse. Que quiere decir eso: mostrar un estado actual desde una forma íntima, más en interacción con el personaje.
¬ŅA nivel audiovisual qu√© recursos utilizas y c√≥mo los pones en funci√≥n de una est√©tica que se mueve entre lo observacional y la met√°fora, entre la intervenci√≥n de los realizadores frente a c√°mara y la imagen po√©tica, entre la cotidianidad y cierto matiz social?
Pongo la cámara en función totalmente de Delfín; es otra extensión, por lo tanto le corresponde tratar de acercarse lo más posible a él y reaccionar como tal. Incluso me valgo de algo que a veces es delicado tocar: el enfoque. En los primeros planos trato de jugar mucho con el enfoque, porque va de la mano con la proyección actual de Delfín, que a veces es ambigua y difusa.
¬ŅQu√© fue lo m√°s dif√≠cil del proceso de rodaje?
La incertidumbre de que en cualquier momento Delfín se parara y dijera que no aguantaba más, porque le era sumamente complicado permanecer frente a la cámara.
Alg√ļn referente que utilices o sea importante para ti en la realizaci√≥n de El brillo de la superficie.
Mi referente mayor a la hora de tratar esto, incluso en la idea del enfoque-desenfoque, fue Alejandro Alonso. En el documental Brouwer el origen de la sombra (Khaterine T. Gavil√°n y Lisandra L√≥pez Fab√©, 2019), √©l pone este recurso en funci√≥n de la vista de Leo. Fue algo que me encant√≥ y esta misma forma se explora en Diario de la niebla de Rafael de Jes√ļs Ram√≠rez.
Eres estudiante de Famca, de la Filial del ISA de Holgu√≠n. Y es primera vez, si no me equivoco, que un estudiante de la Filial integra la selecci√≥n oficial de FICGibara. Com√©ntame sobre ambas experiencias: la de participar y la de hacerlo siendo estudiante a√ļn.
No tenía idea de qué es la primera vez. Alucino. Casi siempre mando con la idea de que no pasarán del envío y cuando me llegó la noticia la felicidad fue inmensa. Como estudiante es más loco, porque no esperas tener el nivel suficiente para entrar en festivales así. Es algo lindo.
Alg√ļn poema o verso de Delf√≠n que te sea digamos que especial…
¬ę‚ÄúNo quemes la paloma‚ÄĚ, tanto silencio no puede soportar‚Ķ¬Ľ. Es un verso que pertenece a Gestos.
Algo m√°s que desees a√Īadir…
Esperar que lo divino ocurra a m√°s personas y les llegue lo que quise aportar con el documental. Aunque sea un 0.5% de lo que yo sent√≠ haci√©ndolo y estando frente de la realidad de una persona tan grande como es Delf√≠n Prats, que a pesar de la memoria, el tiempo y las mil cosas que van dejando da√Īos colaterales y quitando privilegios, en lo que siempre fue bello, belleza quedar√° y la idea era esa, buscar lo bello por encima de todo lo que ha dejado la historia, exaltar el brillo que sigue estando en Delf√≠n a pesar de los a√Īos y el dolor.