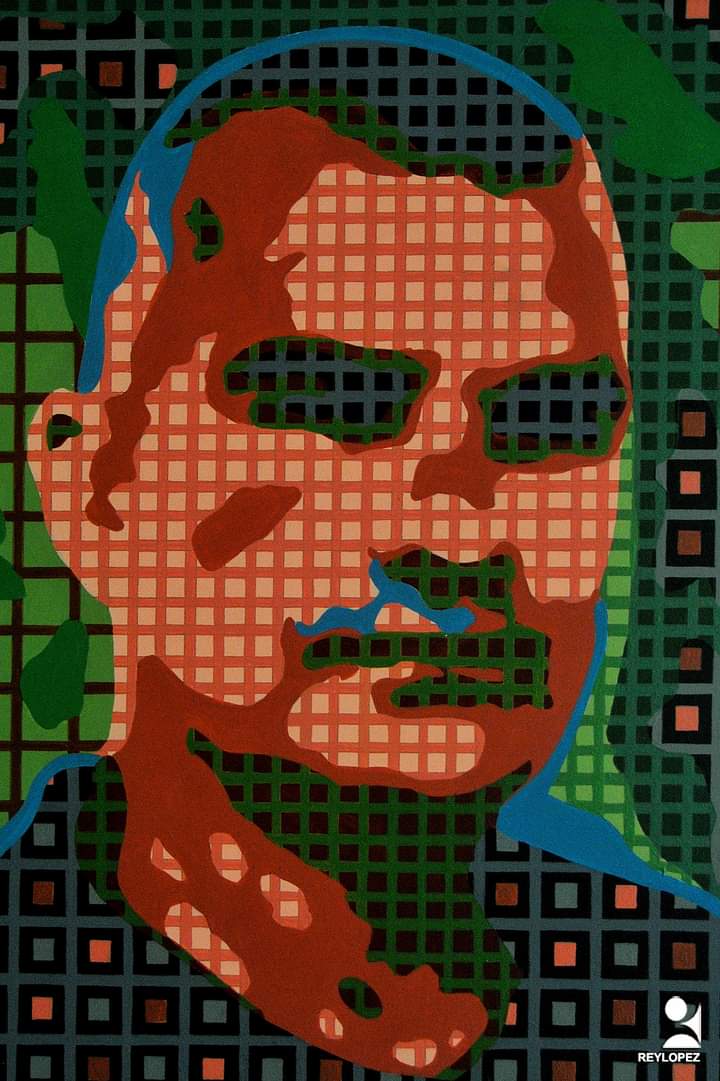cultura
Intercambio con la historia
Respirar con el arte
Pleno verano en Cuba. Se han registrado las temperaturas más altas de la historia. Son las dos de la tarde y el sol está, como refiere cierto dicho, âque raja las piedrasâ. A simple vista es difÃcil contar, pero probablemente haya más de medio centenar de personas repartidas entre la sombra de un árbol, la entrada del Teatro Trianón y sus laterales. A algunos les toca aguardar al sol. Este fin de semana serán las últimas presentaciones de la temporada de la obra dirigida por Carlos DÃaz, âRéquiem por Yariniâ.
Alguien dice que comenzó desde las nueve de la mañana, y quizás no especule, al ver la fila para comprar entradas. La venta inicia a las dos de la tarde. Hay personas sin almorzar, unos que salieron del trabajo y deben regresar, otros que a simple vista parece que vienen directo de la escuela, algunos que organizaron las tareas de la casa para dedicar un par de horas âo más- a comprar sus entradas.
En momentos tan complejos donde la comida o el transporte ocupan gran parte de la cotidianidad y la mente de muchos cubanos, produce satisfacción cómo las personas quieren ir al teatro e invierten su tiempo en comprar los boletos para, durante aproximadamente dos horas, dejar de lado las preocupaciones de la vida y sumergirse en la historia del célebre proxeneta que habitó el paÃs a finales de los ochenta del siglo pasado, Alberto Yarini.
Lo que sucede con la obra del grupo de teatro El Público pudiera ocurrir con una de La Nave Oficio de Isla o la Franja Teatral. La cuestión es que las personas siguen buscando en el arte una escapatoria momentánea de esta rutina acelerada, donde en ocasiones el instinto de supervivencia supera los modales y, otras veces, asisten porque en esa obra se dice lo que ellos sienten; hay actores que escupen eso que a veces se nos atora en la garganta.
En Cuba, el arte se erige como una necesidad vital, un refugio donde la creatividad y la expresión se entrelazan para ofrecer esperanza y superación. Las instituciones y asociaciones que fomentan la creación artÃstica juegan un papel fundamental al organizar talleres y actividades accesibles para todos los jóvenes y aquellos que deseen explorar su potencial. Estas iniciativas permiten que personas de diferentes condiciones económicas disfruten de conciertos y eventos culturales.
De ahà que el agradecimiento sea profundo para todos los que se dedican al quehacer artÃstico. Cada nota de música que nos envuelve, cada pelÃcula que toca nuestro corazón y cada obra de teatro que nos hace reflexionar, representan regalos que conectan con la realidad de quienes vivieron en épocas pasadas o que, en nuestros tiempos, han enfrentado adversidades inimaginables.
A través de estas expresiones, encontramos historias que nos permite sentir un poco menos solos en el vasto universo de emociones humanas.
Agradecemos también a quienes eligen quedarse y luchar, y a aquellos que, a pesar de los obstáculos, siguen dedicando su energÃa a hacer que otros sean un poco más felices, aunque sea por un instante. En palabras de Nietzsche, âel arte existe para que la realidad no nos destruyaâ, y el eco de esa idea se manifiesta en la Asociación Hermanos SaÃz, donde se afirma que âel arte salvaâ.
Cámara Azul realza cine hecho por jóvenes
Cámara Azul, espacio dedicado al cine dentro del Festival Mundial de Juventudes ArtÃsticas, continúa hoy aquà con una peña dedicada al cine hecho por jóvenes y un conversatorio sobre los aportes de los holguineros al cine de Cuba.
Estas XXXI RomerÃas de Mayo rinden tributo al aniversario 65 del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y al patrimonio cinematográfico cubano.
Además, continúan las proyecciones diarias de una variada programación de cine en una pantalla gigante ubicada en el Parque San José de la Ciudad de los Parques, desde las 07:00 y hasta las 21:00 (hora local).
Dentro de las propuestas cinematográficas de la jornada destaca el documental âRomerÃas, la utopÃaâ, del realizador holguinero Manuel Alejandro RodrÃguez, graduado de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, el filme cubano Aislados, y una muestra de jóvenes realizadores.
También lanzarán la convocatoria al XII Jornada de Cine Andante en la oriental provincia de Guantánamo, convocada por la Asociación Hermanos SaÃz (AHS) que agrupa a los jóvenes creadores del paÃs.
La vÃspera el plato fuerte fue el panel Reto a la memoria: aniversario 65 del Icaic, que abordó desafÃos atravesados por la institución desde su nacimiento y los que imponen las nuevas formas contemporáneas de ver y hacer el cine.
Durante el intercambio, la actriz Eslinda Nuñez, el director Manuel Herrera, ambos premios nacionales de Cine, junto al presidente de honor de las RomerÃas de Mayo, Alexis Triana, y el crÃtico de arte, Luciano Castillo, resaltaron sus estrechos vÃnculos con esta importante institución cubana.
Cámara Azul: muestra y concurso nacional e internacional de los diferentes géneros audiovisuales, nació en 2004 desde la sección de audiovisuales de la AHS de la provincia, ante la escasa presencia del género dentro del Festival Mundial de Juventudes ArtÃsticas.
Este 2024 las RomerÃas de Mayo celebran los 30 años de creadas y además el aniversario 65 de la Casa de las Américas, con un amplio programa de acciones y eventos artÃsticos, hasta el miércoles.
Becas, premios y eventos para unir el arte joven
Este 25 de abril, en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, la Asociación Hermanos SaÃz (AHS) informó acerca de las convocatorias a becas y premios que cada año distingue a creadores en las diferentes categorÃas artÃsticas.
Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS, presentó la campaña de comunicación para el año 2024 bajo el concepto o slogan âEl arte nos uneâ, mediante la cual se articulan acciones de promoción de los escritores y artistas miembros, los eventos que coordina la AHS y el repaso por la historia de la organización con acciones por su aniversario de creada o el homenaje a Sergio y Luis, a quien le deben su nombre como asociación de la joven vanguardia artÃstica en Cuba.
âEl arte nos uneâ.
Esta campaña también pretende potenciar el trabajo artÃstico con miembros de la organización y jóvenes artistas en sentido general y el impacto de la organización en la sociedad.
Toledo Garnache refirió que la plataforma de becas y premios alcanzan la cifra de más de 30 convocatorias, las que han propiciado el apoyo para proyectos artÃsticos de gran relevancia en el arte cubano más reciente.
Entre las novedades del sistema de becas y premios, se encuentra la inserción de la Beca âLázaro GarcÃaâ para trovadores de acuerdo con BisMusic.
También se convoca por primera vez, la Beca para Proyecto Transmedial, que lleva el nombre de José Luis Estrada Betancourt, periodista que acompañó a los jóvenes artistas y la promoción de la organización. La misma se convoca para todos los jóvenes cubanos y está dedicada a la producción de contenidos en plataformas digitales.

Por su parte, la Beca de creación para Radiodocumentales es una oportunidad para radialistas de contar historias que reflejen aspectos de la identidad nacional y la misma está financiada por Radio Rebelde.
Otro de los nuevos premios es el convocado para jóvenes artistas del ballet y lleva el nombre de Fernando Alonso.
La vicepresidenta Ana Irma Pérez refirió la importancia de las becas dedicadas a músicos y la necesidad de la concepción de una nueva, que lleva el nombre del Maestro de Juventudes Lázaro GarcÃa.
La vicepresidenta Santa Masiel Rueda abordó los principales eventos que se organizan desde la AHS, y la realización de la próxima edición de las RomerÃas de Mayo, principal evento organizado por la joven vanguardia artÃstica.
âLas becas y premios de la AHS son parte de su estrategia para potenciar el trabajo de los jóvenes artistas en cada una de las manifestacionesâ.
En RomerÃas de Mayo confluyen varios eventos dedicados a las distintas manifestaciones del arte y a los jóvenes artistas y es uno de los grandes momentos para mostrar el arte y los proyectos que llevan adelante.
Las becas y premios de la AHS son parte de su estrategia para potenciar el trabajo de los jóvenes artistas en cada una de las manifestaciones; de igual manera cada evento coordinado por la organización es parte de su visibilidad al arte joven y sus hacedores.
Arte joven cubano presente en Festival Internacional Ciudad Mural de Mérida
Miembros de la Asociación Hermanos SaÃz intervinieron en varios de sus espacios para promover el quehacer de la vanguardia artÃstica joven de la Mayor de las Antillas y las oportunidades de creación de redes de promoción que integren a las nuevas generaciones de escritores y artistas de ambos paÃses, unidos por lazos de solidaridad y tradiciones culturales.

Durante los dÃas del evento, que concluyó este 16 de marzo, el joven artista cubano Javier Agudo realizó una de las obras de mayores dimensiones con elementos visuales identitarios de esta región venezolana.

Además, el Presidente Nacional de la AHS, Yasel Toledo Garnache participó en conversatorios y paneles para dar a conocer sobre las posibilidades de becas y premios de conjunto y asà concretar proyectos internacionales que acrecienten las aproximaciones culturales entre naciones hermanas.

La VI edición del Festival Internacional Ciudad Mural en Mérida reunió a artistas de Cuba, Colombia y Venezuela, como paÃs sede.
Desde el sitio oficial del evento se resaltó que fue âun encuentro de intercambio de saberes sobre las prácticas artÃsticas para posibilitar la senda hacia la construcción de nuevos caminos para la creación. Por eso en cada estación abrimos espacios para sembrar la semilla de la búsqueda, para dejar en las manos de quienes nos acompañan un nuevo mapa para el descubrimiento del arte que nos mueve y nos transformaâ.

La AHS en movimiento (resumen Oriente)
Guantánamo fue el punto de partida del recorrido de la presidencia nacional de la Asociación Hermanos SaÃz, liderada por Yasel Toledo Garnache, presidente de esta organización que agrupa a la vanguardia artÃstica joven de Cuba. Este periplo, que durará hasta el 9 de febrero, es el primero de su tipo después del 4to. Congreso celebrado en noviembre pasado, y tiene como objetivo profundizar en el funcionamiento, preocupaciones y proyectos de los miembros de la AHS en toda la isla.
Artes visuales tuneras: ¿Cerrando ciclos?
En los últimos meses del ya pasado 2023 las artes visuales tuneras estuvieron en el centro de las noticias culturales: exposiciones, salones, reapertura de galerÃas, proyectos colectivos que empiezan a materializarse y hasta crÃticas en las redes sociales. Muchas miradas apuntaron hacia allÃ, miradas que por tiempo se tornaban esquivas. Un repaso por esas muestras, gran parte de ellas todavÃa abiertas al público, permiten visualizar un camino, que no exento de tropiezos, parece al fin encontrarse.
El mes de octubre traÃa la esperada reapertura de la galerÃa Fayad JamÃs del Fondo Cubano de Bienes Culturales, luego de dos años de cerrada al público; para ello se reservó una expo que suscitó varios análisis y opiniones de artistas y especialistas. Aquà Estamos fue el nombre elegido, como para reafirmar que los artistas tuneros están haciendo arte en medio de un panorama galerÃstico que se vislumbraba desalentador. Unos dÃas antes el Salón UNEAC, quizás sin saberlo, nos daba una pequeña muestra de lo que serÃa.
Más de una veintena de artistas de diferentes generaciones se reunieron en la citada galerÃa. Conceptos vanguardistas afianzados en el paisaje artÃstico tunero, desde Jesús Vega Faura, Yamila Coma, Alexis Roselló o Rogelio Ricard,o acompañados de una generación pujante que revierte códigos y hace de la posmodernidad su bandera. Luis Antonio González, Liset Gutiérrez o Jarol RodrÃguez demuestran el talento y empuje de los más jóvenes que apuestan por la experimentación sin abandonar las técnicas tradicionales. Diversidad de estilos y lenguajes en grabados, esculturas y fotografÃas coexisten en la Fayad JamÃs. Sinergia que se siente a ratos forzada y en la que se respira cierto ahogo por la cantidad de obras en un espacio que les quedó pequeño. Solo gracias a la curadurÃa y disposición oportuna de tantas piezas se logró atraer y dialogar con los visitantes, que felizmente no han sido pocos. Y ese es otro de los méritos de la exposición, la capacidad de convocatoria y promoción que tuvo al incentivar a los crÃticos a emitir análisis en torno a la muestra.
Noviembre nos sorprendÃa con la grata noticia de que se retomarÃa el Salón de Pequeño Formato José Antonio DÃaz Peláez, en el Centro de Desarrollo para las Artes Visuales. Tras varios años de ausencia llegó nuevamente para revitalizar esta manifestación en una provincia en la que, más allá de un epÃteto, el arte escultórico echó raÃces.Â
Mucho se extraña la escultura en la mayorÃa de las exposiciones y amén de conceptos reiterativos e inacabados, el Salón demostró que al convocar y motivar a los artistas, unido al aprovechamiento de recursos no convencionales, se pueden lograr trabajos dignos y provocadores. Paralelo se realizaron otras iniciativas como conversatorios y espacios teóricos que, sin tener el alcance de antaño, dio indicios de un interés por reanudar las inolvidables Bienales de Escultura.
Por su parte la expo colectiva Año Cero sorprendió con su lenguaje provocativo, arrollador. Las instalaciones artÃsticas, propias del arte contemporáneo conceptual, proponen la intervención de espacios mediante la utilización de diversos materiales, medios fÃsicos visuales o sonoros. Sin dudas el espectador tunero estaba ávido de disfrutar este tipo de propuestas.
En la galerÃa del Consejo de las Artes Plásticas encontramos siete artistas, siete voces, a veces gritos que invitan al diálogo más que a la contemplación. Llega como parte del proyecto Zona Creativa, que bajo la guÃa del artista Leonardo Fuentes CaballÃn pretende incentivar la creación al apostar por espacios y recursos alternativos.
Por último se nos presenta Selfie como ese espejo donde nos autodescubrimos y revelamos nuestra esencia. Veintisiete autorretratos de varios creadores que desde sus particulares estilos dibujaron más que al artista al ser humano que son. Pinturas, fotografÃas y dibujos componen la exhibición tan atrevida como sugerente y que dio espacio a varias voces que llevaban tiempo fuera de las galerÃas, en la que se recogen nombres como Yamila Coma, Alexander Lecusay, Damayanty Mena, Gustavo Polanco.
Aunque cada obra posee el encanto de atrapar el gesto del artista desde su propia mirada e introspección, vale resaltar el trabajo de dos mujeres cuyos lenguajes van ganando fuerza en el circuito galerÃstico. Daimà Silva con la belleza y pureza de sus trazos nos revela la mujer-artista desde una visión hedónica en la que se sabe libre y talentosa, gustosa de su condición. Y Liset Gutiérrez, quien prefiere desdibujar el rostro, presentarlo como un todo en el que cada mujer puede pintarse y encontrarse a sà misma. Su obra se alza como denuncia por tantas veces que a las mujeres les ha tocado esconderse, callar. TodavÃa está a tiempo de visitar esta exposición en la sede de la Fundación Nicolás Guillén y disfrutar de una muestra original y convincente.
Me gustarÃa pensar que más que cerrar, los últimos meses del año abrieron ciclos creativos, de dinamización, en los que finalmente los artistas y públicos se encontraron, se generaron debates profundos y analÃticos sobre los procesos creativos, donde las instituciones cumplieron su objeto social y convocaron a sus artistas, convirtiéndose las galerÃas en ese espacio vital que necesita hace mucho el arte tunero.
AHS en Matanzas propone diversas actividades y eventos para este 2024
La Asociación Hermanos SaÃz en Matanzas arriba a este 2024 con diversas propuestas en las diferentes manifestaciones artÃsticas. A finales del mes de enero la entidad cultural desarrollará una antesala de su más importante evento anual, el Festival Atenas Rock.
Yadiel Durán, presidente de la AHS en la provincia, explicó que este encuentro contará con la presencia de bandas defensoras del género de Pinar del RÃo y La Habana, junto con las yumurinas. El Metalink, entre el 26 y 27 de enero, se iniciará a las 10:00 a.m en el Patio Colonial con la ya conocida Expo de tatuajes.
Por su parte el Festival, previsto para el mes de junio, contará con diferentes particularidades en su edición del 2024, entre ellas la participación de bandas y artistas extranjeros. Durán argumentó que la cartelera se dará a conocer una vez lanzada la convocatoria.
âComo ya lo hemos desarrollado en ediciones anteriores, este año planeamos expandir el festival por diferentes espacios de la ciudad, entre ellos algunos bares que nos acompañan como patrocinadores del evento, con presentaciones de algunas agrupaciones en su espacio. Estaremos presentes en el Teatro Sauto, donde serán los conciertos de inauguración y de clausura, y posiblemente la grabación de un programa de televisiónâ, agregó.
El Festival Atenal Rock 2024 mantendrá como escenario principal el Centro Cultural Entre Puentes.
A lo largo del presente año la AHS en Matanzas desarrollará diversas actividades, entre ellas el otorgamiento del Premio Aldabón, de la editorial homónima. Durante el mes de marzo se realizará un evento de artes visuales como antesala de la tercera edición de la Bienal de la Habana en Matanzas, y septiembre traerá la propuesta del Evento de CrÃtica e Investigación. La Feria del Libro contará con su habitual espacio en el Parque de los Chivos.
El mes de octubre resultará uno de los más cargados de actividades. Durante ese perÃodo la AHS provincial celebrará el aniversario 46 de su creación y la Jornada de la Cultura Cubana.
Con respecto a las proyecciones de trabajo, el Presidente de la Asociación detalló que con la nueva directiva nacional llegaban ânuevas miradas en la manera de asumir la guÃa de la organización a nivel nacional.
âEn nuestra provincia contamos con dos nuevos vice presidentes y vienen con muchos deseos de hacer. Esto es algo que la organización siempre va a agradecer, que los jóvenes estén dispuestos a querer hacer siempre algo más, aun en medio de todas las carencias que tenemos para la producción.â
La vanguardia artÃstica juvenil en Matanzas, encabezada por la Asociación Hermanos SaÃz, ratifica su empeño y deseos de seguir creando para el público yumurino.
2023, año fructÃfero para la AHS en Pinar del RÃo
A pesar del complejo escenario económico que vive Cuba, la Asociación Hermanos SaÃz (AHS) en Pinar del RÃo no detuvo su quehacer en 2023 y se consolidó la creación artÃstica como premisa.Â
  La Casa del Joven Creador, en plena urbe vueltabajera, mantuvo una programación estable y de calidad, y devino eje de las diversas manifestaciones y sus públicos.
  Para Yusley Izquierdo Sierra, presidente de la AHS en este occidental territorio, la gira Arte en Movimiento permitió, por primera vez, llegar a casi todos los municipios con una representación de la obra de exponentes de la organización.  Â
  Apostamos por ella como un proyecto permanente que nos posibilite este año volver a las comunidades, a lugares a los que muy pocas veces van los artistas, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias.Â
  El proceso del IV Congreso comenzó en el paÃs con las reuniones de secciones y células, de las cuales salieron buena parte de los temas que seguimos abordando todo el calendario, incluso en la asamblea provincial de Pinar del RÃo en el mes de junio, apuntó.
  Destacó que las sesiones finales del Congreso, en La Habana, en el mes de noviembre, marcaron algunas de las cuestiones en las que deben continuar el trabajo de la Asociación.Â
  Las becas y premios de la AHS nacional siguieron siendo incentivos para el impulso de los más disÃmiles proyectos de los asociados.Â
  De los eventos que cada año convoca la organización en Vueltabajo, sin dudas la jornada 13 de Agosto estuvo entre los más emotivos por el homenaje a Sergio y Luis SaÃz y la preservación de la obra de esos jóvenes poetas y revolucionarios. Â
  Asimismo, el encuentro y concurso de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo contribuyó a repensar la radio para las nuevas generaciones en un contexto marcado por la influencia de diferentes plataformas.   Â
  No renunciamos al sueño de convertir al Pista Rita- en la ciudad capital- en plaza cultural de la AHS, y ya ha cambiado un poco su imagen, apuntó Izquierdo Sierra. Â
  Tras el paso del huracán Ian por la provincia, no fueron pocas las manos que pusieron su empeño en limpiar el lugar y crear las condiciones mÃnimas para darle valor de uso, pero aún queda por hacer.Â
  Este año la joven vanguardia artÃstica pinareña también tiene el reto de seguir creando, pese a adversidades, por la defensa de la cultura cubana.Â
Ganas de crear, el mejor combustible de la cultura
A 2023 podemos cargarle muchos pesares, pero hay, al menos, una alegrÃa que los desdibuja: en estos 12 meses la Cultura volvió a tomar los principales escenarios de la provincia y, si bien las carencias económicas y los presupuestos no la dejaron florecer en todo su esplendor, el plan de eventos se concretó en su mayorÃa, y la vuelta a la normalidad fue una sensación más certera y sostenible, después del desafÃo de retomar el ritmo en 2022.
Tampoco estuvo exento de insatisfacciones acumuladas, entre ellas, el Teatro Principal, cerrado a cal y canto, y pagos demorados para muchos de los que han sostenido con más Ãmpetu las propuestas en las carteleras. Sin embargo, también fue una etapa en la que el Movimiento de Artistas Aficionados se lució, con mayor presencia y activismo, y en la que el trabajo comunitario obligó a sumar factores y voluntades para llegar a esos rincones donde todavÃa un payaso causa sorpresa, y un grupo musical saca a la calle hasta a los más ancianos.
Volvió la Asociación Hermanos SaÃz (AHS) a llevarse los aplausos por su capacidad organizativa y la voluntad de hacer, incluso, cuando parecÃa menos probable; asà como por la gestión eficaz de los preparativos previos al IV Congreso de la organización.
AsÃ, llegaron Estrofa Nueva, con su noble empeño de homenajear al Apóstol; Somos Abril, con puestas en escena pensadas para público adolescente; y Trovándote, con voces jóvenes y otras consagradas, que hicieron de este género disfrute común desde el centro del paÃs. Asimismo, los Juegos Florales y la entrega del premio PoesÃa de Primavera confirmaron la valÃa de la literatura hecha por noveles autores, y la capacidad del certamen para renovarse con un diseño atractivo para los diferentes tipos de público.

En el verano, la brigada Luis y Sergio SaÃz se activó, reuniendo a los artistas más entusiastas y comprometidos, para llevar a lo largo y ancho de la provincia una representación de las distintas manifestaciones artÃsticas; mientras que Todo X el Arte y la Cruzada Cultural Siguiendo La Trocha fueron otro coctel indispensable en la cartelera.
Como cierre inmejorable de cualquier esfuerzo, estuvo la elección de Santa Masiel Rueda Moreno como vicepresidenta nacional de la AHS, mérito conquistado de manera indiscutible por la labor desplegada desde aquÃ, tanto que Ciego de Ãvila pudo colocarse en el mapa de la creación joven del paÃs, a la altura de las de mayor empuje.
Otro de los eventos de lujo que en 2023 superó horizontes y se confirmó en la preferencia del público fue el Piña Colada, que en esta oportunidad celebró los 20 años con una nómina de primer nivel, la cual reunió a artistas de la talla de Buena Fe, Karamba, Daya Aceituno y la Banda de Conciertos de Boyero, el Dúo Iris, Havana Dâ Primera y Vania Borges. Cada noche la Plaza Mayor General Máximo Gómez Báez y el resto de los escenarios dispuestos acogieron descargas y conciertos en un maratón de música que le puso banda sonora a la madrugada citadina.
Con igual alegrÃa se recibió la primera edición del certamen internacional Danzar en Casa, el cual planteó el ambicioso objetivo de reavivar el camino de la danza profesional. Durante una semana compañÃas casi anónimas de este lado del pedraplén como ALarte, Art Nova, Metanoia y Danza de los Placeres, que deleitaron al público con espectáculos diversos y coherentes, exponentes de diversos estilos y tendencias, con énfasis en lo contemporáneo.

Con esta dinámica se reinauguró el Museo de Venezuela con nuevas salas y otras prestaciones: y se culmina el montaje de la museografÃa y la museologÃa en el de Florencia, los cuales habÃan permanecido cerrados por años. Además, en conmemoración al aniversario de la demarcación del hato de Ciego de Ãvila, la distinción Ornofay honró a personalidades e instituciones con una obra destacada a favor de la cultura.
Las celebraciones por los 75 años de la orquesta Intermezzo fueron un desafÃo que puso en la palestra la necesidad de homenajear a la más longeva agrupación del territorio, defensora de lo más ilustre del pentagrama cubano, y, a su vez, reconocer el legado del insigne músico avileño César Alberti. La cita fue un éxito que marcó un precedente y el compromiso de volver por sus fueros.
Tan importante como esto fue la puja por que el Festival Al Son del Gallo PÃo Leyva in Memoriam se diera. El empuje de Andrés Hernández Font y de su equipo de trabajo hizo posible que este género cubanÃsimo se escuchara alto y claro desde Morón.
Fueron aplaudidas a plenitud las noticias de la nominación de la Banda de Conciertos avileña a los Premios Cubadisco 2023, en la categorÃa de AntologÃa y Versiones, con el material fonográfico Rapsodia para mi ciudad; y la de FanmZetwal a los Grammy Latinos, en la categorÃa Mejor Video Musical/Versión Larga, con el documental FanmZetwal, Una historia de vida y milagros.
En este lapso, Musicávila y Artex mantuvieron su condición de Vanguardia Nacional; en un esfuerzo extraordinario la feria de artesanÃa Arte para Mamá llenó las vidrieras de las tiendas; y más allá de nuestras fronteras llegó el talento avileño con Telón Abierto, al competir en el Festifolk 2023; y una delegación de artistas invitados al Festival Folclórico Internacional de Veracruz Inspirarte.
La literatura se mantuvo entre las manifestaciones artÃsticas más prolÃficas, destacando la calidad de las propuestas, la iniciativa de los escritores, y la Feria del Libro y la Literatura como un fenómeno cultural imprescindible, por más que las estrecheces hayan menguado el alcance de la cita.
Este gremio disfrutó, con creces, el premio de Eduardo Pino en el concurso Regino E. Boti; y los de Yasmani RodrÃguez Alfaro, quien ha cerrado el año con una racha de galardones que avalan los valores de su obra.
En el área de las artes visuales, las exposiciones personales llenaron las galerÃas, aunque siguen siendo menos de las deseadas. Pedro Quiñones Triana, Osiel Cordovés y Omar RodrÃguez Santos estuvieron a la delantera; mientras que el evento Entorno, con su propuesta ambientalista desde el arte, recobró brÃos y durante tres dÃas reunió aquà a ilustres paisajistas, que captaron sobre el lienzo diversas imágenes de la ciudad y sus paisajes.
Quizás hayan sido las artes escénicas las de más corto vuelo en estos 12 meses, obligadas a permutar el confort del tabloncillo por el trabajo comunitario. No obstante, Teatro Primero mantuvo el acostumbrado Molinos de Cuentos y estrenó Zapato sucio, basada en un clásico de la dramaturgia cubana de la autorÃa de Amado del Pino; y Polichinela trajo a escena la obra Bebé, la primera bajo la dirección general del actual director Rafael González.
También se respiró regocijo con el premio de la joven MarÃa Karla RodrÃguez Hidalgo en el concurso de tonadas Carlos Escalona, en el calendario de la Jornada Cucalambeana; con el Premio Mundial César Vallejo 2023, otorgado por la Unión Hispanomundial de Escritores a Larry Morales; y con el Premio Nacional Violeta Casal de Locución, entregado a Juana MarÃa GarcÃa Marrero.
Si de algo podemos enorgullecernos es que las fiestas del Bando Rojo y Azul de Majagua hayan vuelto a brillar; y que el Festival Silencio Azul, de Morón, siga siendo un espacio para prestigiar al género canción y a voces noveles del territorio.
Está claro que no todo cabe en estas lÃneas, y que otras serán insuficientes para contar los desvelos que rodean a la creación y los esfuerzos para apretar la ecuación de ingresos y gastos que sostiene a la Cultura, pero a la larga nos queda el mejor combustible para arrancar 2024: los artistas y sus ganas de hacer.