El Facebook nos ha vuelto a poner en contacto luego de las distancias. Conocà a Yordán Rey hace ya varios años, tal vez en el 2006 (si la memoria no me juega una mala pasada, esa es la fecha que afirmarÃa como primera en nuestro encuentro): él se erigÃa como una de las pocas voces jóvenes que anclaban su creación en los caminos de una tradición poética japonesa, capaz de beber de la insularidad caribeña. Yordán Rey es más que un aprendiz de la escritura y de la vida: para él, la literatura es el oficio laico más sagrado del mundo. Sus libros se han conocido en Cuba y, justo ahora, también el público español tendrá el gusto de compartir las historias del niño Yordán; esas que hablan de la trascendencia y de este momento anclado en el presente (quizás, también, el más trascendente de todos). AsÃ, mediante la magia de las comunicaciones que propicia la red de redes, llegan mis preguntas y sus respuestas.
Â
 ¿De dónde proviene tu interés en la poesÃa de raÃz oriental? ¿Piensas que existe una cultura poética del haiku en nuestro paÃs? ¿Qué búsquedas estéticas te han llevado a enfrentarte a este tipo de estrofa y qué de novedoso has encontrado en ella?
¿De dónde proviene tu interés en la poesÃa de raÃz oriental? ¿Piensas que existe una cultura poética del haiku en nuestro paÃs? ¿Qué búsquedas estéticas te han llevado a enfrentarte a este tipo de estrofa y qué de novedoso has encontrado en ella?
Mis vuelcos âintuitivos primero y luego racionalesâ hacia la estética del Asia Oriental, en especial hacia Japón, anteceden al interés por sus artes. Tengo varias teorÃas personales del por qué sucedió esto conmigo y también con otros autores que he ido conociendo. Una de ellas está relacionada con âel asombroâ y con lo insular.
Mi familia materna vive en Isla de Pinos y mis vacaciones de verano, desde la infancia, siempre fueron allÃ. La naturaleza semisalvaje del manglar en plena edad de descubrimientos, el ser yo un niño citadino, lector precoz, solitario y con una sensibilidad hiperestésica, fueron el caldo de cultivo hacia una interpretación sensual, y muy personal, de una realidad donde lo natural, lo imperfecto, lo rústico, lo no bello, tiene el mismo valor que sus contrarios. Esto me llevó, de manera natural, a buscar semejanzas. Fue asà como me adentré en el sendero de las búsquedas y di con la poesÃa, cosa que abandoné prematuramente para dedicarme por entero a esa otra expresión poética y estética que es la religión.
Tiempo después, en el año 2012, cuando mi amiga la escritora MarÃa Elena Quintana (Mizu-Jo) despertó mi interés por la poesÃa japonesa ây por la creación literaria que habÃa abandonadoâ, supe que dicha comprensión del mundo basada en la conciliación de sus opuestos, en asimilar la imperfección, tenÃa un nombre: Wabi-Sabi. Decidà entonces cruzar de lo contemplativo-religioso a la poiesis, a la creación.
MarÃa Elena me mostró que dicho espÃritu del Wabi-Sabi, y del haiku, al menos en la literatura, no está limitado al Japón ni tampoco a los caminos religiosos. Y que parece habitar con más fuerza en el paisaje insular. Podemos verlo en ciertos poetas irlandeses e ingleses, e incluso en poetas cubanos que no cultivaron el haiku.
En los Diarios del escritor cubano José Julián MartÃ, o en el Canto a la sabana del poeta, también cubano, Roberto Manzano, pude apreciar mucho de lo que llaman âsabor a haikuâ, sin que sus autores fuesen quizás conscientes de ello. También puede apreciarse en toda la obra de Samuel Feijóo o en ciertos diarios de viajeros que pasaron por nuestra isla dando testimonio de su paisaje.
Puedo decir que el asombro, lo insular y mi camino religioso fueron mi iniciación inconsciente en la búsqueda del Wabi-Sabi como âDÅâ âen japonés, camino y métodoâ; y que el encuentro con la haijin MarÃa Elena Quintana fungió como mi consagración total a él. Gracias a ella ây a otros creadores y promotoresâ el haiku ha llegado a Cuba de buena mano y podemos decir que sÃ, que por ellos va naciendo una poética del haiku en la isla, aunque no llegue aún a ser una cultura. Lamentablemente todo lo que nace corre sus riesgos: se ha dado el caso en que lo que se publica en Cuba como haiku no es tal. Lo cual devendrá, a la larga, en confusión de principios. ¿La causa?: el que no se beba directamente de la fuente, la carencia de una buena bibliografÃa y el que no se promocione ni publique el trabajo creador y de enseñanza de los especialistas en haiku con los que ya cuenta Cuba. Hay que tener en cuenta además que el haiku no es la única variable de poesÃa japonesa que pudiera cultivarse en la isla: conozco a creadores cubanos que, buscándose en el haiku, han dado intuitivamente con otros estilos del que pocos conocen su existencia. El zappai, el senryu, el tanka, son ejemplos de ello.
En el caso de mi obra ha ocurrido un fenómeno interesante: a pesar de que incursioné en el haiku y el haibun, no me decidà por ellos, sino que decidà adoptar su âesenciaâ. Asà nacieron mis poemarios: Besando los labios de mis primos dormidos, mención en Premio Nacional Pinos Nuevos 2016 y Cantar del Niño Nunca Robado, Premio Internacional Per(versus) de poesÃa 2018. En ellos podrás encontrar un estilo al que llamo Opción Cero, parafraseando aquella época que vivimos con pocos recursos y nos volvimos hacia el (ab)origen, hacia la naturaleza, y donde intento, como los haijines de antaño, dar testimonio de mi tiempo, lugar y circunstancias, usando el mÃnimo de recursos literarios y apostando por un lenguaje directo, sin signos de puntuación (como en la poesÃa japonesa que tampoco los tiene), donde el único adorno es el ritmo casi musical de las palabras dichas en alta voz y de las pausas entre ellas: es contar como lo harÃa un niño que señala con el dedo al mundo y a sà mismo. Tiempo después, en una lectura casual de unos textos, descubrà que mi Opción Cero, lo que creÃa un estilo personal, ya existÃa. Se llama Imagismo y surgió en la poesÃa angloamericana de inicios del siglo XX de manos del poeta T. E. Hulme y otros artistas que decidieron también abrevar en el arte japonés. Lamentablemente, cuando presenté mi propuesta en Cuba, fue calificada como no literaria, entre otras lindezas. Por suerte, en España, lo vieron de otro modo y la editorial GEEPP, a raÃz del premio Per(versus), publicará mi Cantar…
Quizás no sea del todo casual que otros cubanos como yo estén experimentando ahora mismo el mismo impulso que los imagistas de hace cien años. Después de todo, Cristóbal Colón llegó a Cuba pensando que era Cipango, el Japón.
¿Es la poesÃa, también, un asunto mundano o materia sagrada, perteneciente a otro mundo de sentido al que intentamos llegar?
El escritor José Julián Martà decÃa en una carta: âSolo se sabe bien sino lo que se descubreâ. He adoptado esta frase como lema personal. Luego de haber transitado entre lo sacro y lo profano, entre los vivos y los muertos, solo sé bien de la existencia de un mundo, y ya estamos en él. A este, obviamente, pertenece la poesÃa. Como aún estoy descubriéndola, no la sé bien. Pero últimamente insisto en asomarme a lo etimológico, al origen de las palabras, y, por tanto, de las cosas. Vayamos pues al origen platónico de la definición de poesÃa: poiesis, âla causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no-ser a serâ. Visto asÃ, un buen zapatero profano es tan poeta divino como un Borges.
¿Crees en la trascendencia literaria? ¿O existe un momento y un ahora que nos determina?
Gracias a Johannes Guttenberg ây al cadáver del árbol que nos regala su pulpa sin protestarâ existe la trascendencia literaria: abres el libro y el autor, durante ese breve tiempo, ES. Aun cuando hayan pasado siglos o esté a miles de kilómetros se manifiesta su omnipresencia, su ubicuidad. Por ello creo que toda trascendencia, toda inmortalidad, parte de la poiesis, de la creación sea esta del tipo que sea. He empezado hace muy poco tiempo a recorrer mi camino hacia la trascendencia mediante la literatura y padezco de cierto deseo piñeriano de ver con mi carne dicha trascendencia en vida, en este momento y ahora. Tengo una obra con futuro. Sin embargo, todo dependerá, como decÃa mi maestro, del tiempo, del lugar y de las circunstancias.
Entre tus premios y menciones, me ha saltado a la vista inmediatamente el Primer Premio de Relato del IV Certamen Internacional LGBT «Premios Lorca» 2013, en España, ¿se sigue viendo la literatura de temática LGTB como el gran outsider dentro de la escritura? ¿Aún se toca el tema desde el margen, desde lo liminal, desde la mirada no inclusiva?
A pesar de haber ganado este premio me reconozco casi analfabeto en cuanto al tema LGBT y sus militancias âcosa que me ha traÃdo enemistades dentro de los colectivos que valientemente defienden mis derechos. Sin embargo, en materia de literatura, los humanos somos pendulares, vamos de un polo a otro y creo que, al menos hoy para publicar, ya no se están teniendo tanto en cuenta esos márgenes que llevaban a una obra, y a su autor, a la hoguera. Lo demuestra mi tercer libro para niños, Asteroide B600, el cual se encuentra actualmente en Cuba en proceso editorial por Unicornio y que hasta ahora no ha tenido ninguna barrera que complique su publicación. En él encontrarás varios ejemplos de lo que llaman hoy discurso de género, entre otros temas que hubieran sido impensables en el pasado de la literatura infantil.
En la literatura cubana para adultos sobran ejemplos de publicaciones con esta temática. Creo que ya no solo no se censura la literatura LGTB, sino que parece ser casi un tema obligatorio a tener en cuenta a la hora de escribir si se quiere tener cierto éxito editorial. En lo personal deseo fervientemente que mi Asteroide B600 sea entendido más allá que la temática que aborda.
Por otro lado, al menos aquà en Europa, hace mucho tiempo que existen incluso editoriales especializadas solamente en temática LGTB.
En el 2018, Ediciones Ãncoras lanzó tu libro de narrativa para niños, El caserón de la curva, Premio Paco Mir del año 2015, ¿qué esperas que el público cubano pueda encontrar en tu propuesta?
Además de haber viajado desde muy niño, soy un apasionado de los diarios de viaje y de la obra de los antiguos naturalistas. Estas circunstancias podrán ser apreciadas en todos mis textos, sobre todo en este. Cuando escribà El caserón⦠me encontraba viviendo temporalmente en Cuba luego de haber emigrado en 2006 a España. Para entonces, ya habÃa sido iniciado en el haiku y la literatura japonesa y decidà escribirlo intentando imitar al haibun japonés, un estilo que fue creado como diario en el año 1689 por el escritor Matsúo Basho, durante uno de sus viajes, y que combina narrativa con poesÃa haiku. El jurado del Paco Mir y los editores de Ãncoras han sabido apreciarlo en su totalidad, y eso me reconforta pues, aun ya con el libro llegando a mano de los lectores cubanos, reconozco que carezco de expectativas sobre él. Es un libro âmuy yoâ: aparentemente naif, donde lo que no dice el niño narrador es más importante aún que lo dicho. Si el lector siente que le habla ese niño y no un adulto falseando la voz, y se queda con ganas de más, seré feliz.
Mucho se ha hablado, en los últimos tiempos, del término âpremiofiliaâ como la tendencia de algunos escritores a la participación compulsiva en certámenes y, en ocasiones, al detrimento de la calidad escritural en virtud del reconocimiento de un jurado, ¿crees que existe esa denominada âpremiofiliaâ o piensas que la competencia a través de premios es también un camino que un joven escritor debe recorrer?
Cuando un autor decide liberar su texto está haciendo pública también una necesidad: que su obra deje de ser solo suya, que sea reconocido él a través de ella. Salvo algún que otro amigo, no tengo cerca de mà lectores objetivos y crÃticos y, como te decÃa antes, para mà el papel impreso es sinónimo de inmortalidad tanto como la mediocridad continúa siendo uno de los pocos miedos que me quedan. Por eso los concursos ây las evaluaciones editorialesâ han sido para mà el camino que diferencia el arte para uno del arte para los demás pues pasa por lectores, por filtros. Aunque muchas veces no se hacen las cosas bien, el premio nos lleva a tener un libro publicado, y eso es el principio y el final del acto literario: a ello debe tributar un escritor público. No hay que olvidar que el libro es también un objeto comercial y como tal tiene sus reglas. Que sean justas o no, ahà están los lectores y el tiempo para decidirlo. No me atreverÃa a la autoedición salvo que mi propuesta haya sido evaluada de antemano por gente que yo considere con cierta lucidez.
¿Existe una utilidad âtrascendente o noâ para la vida del escritor y su creación?
Desde los cuentos cantados frente a la hoguera de nuestros ancestros, hasta el e-book, se ha mantenido este oficio. Esto demuestra ya de por sà su utilidad pues lo inútil, como la pata de la ballena o el ala del avestruz, va quedando en el camino de las evoluciones. A otros niveles menos biológicos, y siguiendo la maravillosa poesÃa del Tao Te Ching, la utilidad del escritor está en su dominio del vacÃo, del trance, en cómo se deja poseer por lo invisible. Que dicha cópula nos regale La Biblia, un Mein Kampf o La familia MumÃn, ya es culpa del público que tendrá siempre la última palabra.
¿Dónde esperas que, en cien años, se encuentre la literatura cubana?
Espero y deseo, con todo mi corazón, que de aquà a cien años se encuentre aún Literatura: cualquiera.
En tu camino como ser humano y escritor, ¿cuáles han sido tus ganancias más certeras?
La total locura y la completa lucidez.
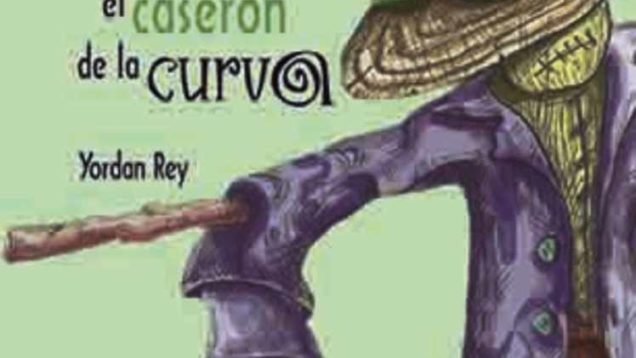

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social.
Una excelente entrevista
Mi querido Yordan en cada una de tus palabras, hay poesÃa.
Muchas felicidades y éxitos talentoso amigo
Jesús y yo te admiramos.
Un fuerte abrazo nuestro
Execelete la labor que está realizando Elaine Vilar, al visibilizar a michos de los jovenes escritores que viven en otra región del mundo. Y felicidades a Yordan Rey por este reciente libro