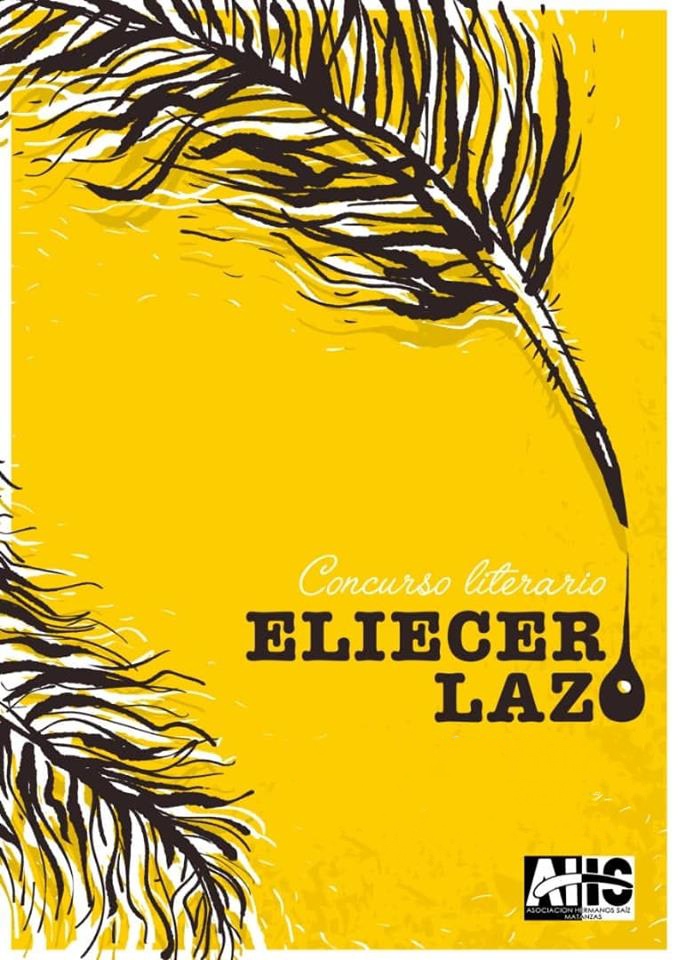Literatura
PREMIO ALDABÃN 2025
La Asociación Hermanos SaÃz y Ediciones Aldabón de su filial en Matanzas, de conjunto con el Centro Provincial del Libro y la Literatura, con el objetivo de estimular y promover la creación literaria entre los jóvenes escritores de todo el paÃs, convoca al Premio Aldabón 2025.
Podrán participar los escritores cubanos residentes en el paÃs que tengan hasta 35 años, miembros o no de la organización. Se concursará con cuaderno inédito de narrativa (ciencia ficción), con una extensión máxima de 80 cuartillas, a doble espacio, Arial 12.
Las obras deberán enviarse a la dirección de correo electrónico: ahsmatanzas@gmail.com. Se adjuntarán dos archivos en formato Word o PDF con el asunto Premio Aldabón, uno con la obra bajo seudónimo y otro con los datos personales del autor (nombre y apellidos, carné de identidad, dirección, teléfono, centro de estudio o trabajo, correo electrónico y sÃntesis curricular, asà como una declaración jurada acerca del carácter inédito del texto presentado y sobre su no inclusión en otro certamen similar).
Los trabajos también pueden entregarse en original y dos copias bajo seudónimo, y en sobre aparte los datos personales, en la dirección: Calle Dos de mayo, entre Contreras y Milanés, No 7 922, Matanzas. CP: 40 100.
El plazo de admisión vence el 30 de julio de 2025. Se concederá un premio único e indivisible consistente en diploma acreditativo, 10 000 CUP y la inclusión del libro en el plan editorial Ediciones Aldabón, con el correspondiente pago del derecho de autor.
El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la cultura y las letras, quienes serán elegidos por los organizadores del certamen. Su fallo será inapelable. El veredicto se dará a conocer el 5 de octubre durante la gala de clausura de la de la Jornada Literaria de Aldabón, que se desarrollará en Ediciones Aldabón.
La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
PREMIO CELESTINO DE CUENTO 2025
Ediciones La Luz y la sección de Literatura de la Asociación Hermanos SaÃz en HolguÃn, convocan al XXVI Premio Celestino de Cuento.
El certamen se regirá por las siguientes bases:
Podrán participar todos los escritores cubanos, residentes en el paÃs, miembros o no de la Asociación Hermanos SaÃz, menores de 35 años de edad.
Se concursará con un cuaderno inédito, con una extensión mÃnima de 45 cuartillas y 70 como máxima (Times New Roman, 12 pts., interlineado 1.5).
Los originales se recepcionarán únicamente a través del siguiente correo electrónico habilitado para la ocasión: 26premiocelestinodecuento@gmail.com al que deberán enviarse dos archivos independientes, uno perteneciente al libro en concurso y el otro a la plica, debidamente identificados.
Las obras serán recibidas hasta el 26 de mayo de 2025.
El premio consistirá en la entrega de un diploma acreditativo, 10 000 pesos (moneda nacional) y la publicación del libro (impreso + e-book) a cargo de Ediciones La Luz, con el pago del respectivo derecho de autor. El jurado estará integrado por prestigiosas figuras de nuestras letras.
El fallo del jurado se dará a conocer en la peña Abrirse las Constelaciones el 13 de junio de 2025.
La participación en este certamen presupone la aceptación de sus bases.
PREMIO SED DE BELLEZA 2025
La Asociación Hermanos SaÃz y Sed de Belleza Ediciones de su filial villaclareña, en coauspicio con la Dirección Provincial de Cultura y el Centro Provincial del Libro y la Literatura de dicha provincia, convocan al Premio Sed de Belleza 2025.
Podrán participar los escritores cubanos residentes en el paÃs, que tengan hasta 35 años, miembros o no de la organización, que no hayan recibido el premio con anterioridad en el género convocado.
BASES
Podrán concursar obras literarias en la modalidad de novela.
La extensión de las obras será: un mÃnimo de 50 y un máximo de 120 cuartillas.
Las obras se presentarán a doble espacio, en letra Times New Roman de cuerpo 12, formato carta.
Las obras que se presenten deberán ser inéditas, no estar sujetas al fallo de otro concurso y su publicación no podrá estar comprometida con ninguna editorial.
Se aceptará una sola obra por autor.
Las obras deberán enviarse al WhatsApp del número +53 55298452. Se adjuntarán dos archivos en formato Word o PDF con el asunto Premio Sed de Belleza, uno con la obra bajo seudónimo y otro con los datos personales del autor (nombre y apellidos, carné de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico y sÃntesis curricular, asà como una declaración jurada acerca del carácter inédito del texto presentado y sobre su no inclusión en otro certamen similar).
El plazo de admisión vence el 15 de junio del 2025.
Se concederá un premio único e indivisible consistente en diploma acreditativo, 10 000 pesos y la inclusión del libro en el plan editorial de Sed de Belleza, con el consiguiente pago del derecho de autor.
El jurado estará compuesto por destacados escritores y estudiosos del género, elegidos por los organizadores del certamen. Su fallo será inapelable. Si el jurado considera que ninguna obra reúne los requisitos valorados para obtener el premio, este quedará desierto.
El acto de entrega del premio tendrá lugar durante el Encuentro Hispanoamericano de Escritores, a celebrarse en Santa Clara en septiembre de 2025. El ganador será informado con anterioridad a esta fecha vÃa telefónica o mediante correo electrónico. No se mantendrá comunicación con los autores y una vez fallado el certamen, los originales no premiados serán eliminados.
La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
PREMIOS CALENDARIO 2025
La Asociación Hermanos SaÃz, con el coauspicio del Instituto Cubano del Libro y la Casa Editora Abril, y con el objetivo de estimular la creación literaria entre los jóvenes escritores cubanos residentes en el paÃs, convoca a los Premios Calendario 2026.
Podrán participar escritores de hasta 35 años, sean miembros o no de la AHS, que no hayan recibido el premio con anterioridad en el género que concursan.
Se convoca en los géneros: poesÃa (incluye décima), literatura infanto-juvenil (poesÃa), teatro, ciencia ficción (incluye fantasÃa heroica y terror fantástico), narrativa (novela) y ensayo.
Las obras deben tener una extensión entre 50 y 80 cuartillas en poesÃa y ciencia ficción; entre 30 y 80 cuartillas en literatura infanto-juvenil (narrativa) y teatro; y entre 50 y 100 cuartillas en ensayo y narrativa (cuento).
Los libros deberán ser inéditos, y podrán presentarse antes del 31 de octubre de 2025 a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto el género en el que se concursa. Los participantes adjuntarán la obra en formato Word con seudónimo (no se aceptarán archivos en PDF) y la SOLICITUD DE PARTICIPANTE que deberá descargar del sitio de la Asociación www.ahs.cu o www.artejoven.ahs.cu, debidamente completada con los datos que se solicitan.
Se entregará un premio único por género, consistente en diploma acreditativo, 25 000 CUP y la publicación de la obra en la colección Calendario de la AHS y la Casa Editora Abril, con el correspondiente pago por derecho de autor.
Los resultados se darán a conocer en acto público durante la Feria Internacional del Libro de La Habana de 2026.
El fallo del jurado será inapelable.
La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
BECA DE CREACIÃN LA NOCHE 2025
La Asociación Hermanos SaÃz, en homenaje a la escritora cubana Excilia Saldaña y con el objetivo de propiciar la creación de obras para niños y jóvenes, convoca a la Beca de Creación La Noche, en esta ocasión en la categorÃa de narrativa.
Podrán participar todos los escritores cubanos residentes en el paÃs, sean miembros o no de la AHS, que tengan hasta 35 años y no la hayan ganado en las tres últimas ediciones.
Cada autor podrá presentar un solo proyecto de libro de narrativa para niños y adolescentes (incluye tÃtulo, objetivos, fundamentación y cronograma de trabajo), acompañados de un fragmento del texto inédito, con una extensión de entre 15 y 20 cuartillas.
Los textos deben enviarse antes del 31 de octubre de 2025 a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto âBeca La Nocheâ. Los participantes adjuntarán la obra en formato Word con seudónimo (no se aceptarán archivos en PDF) y la SOLICITUD DE PARTICIPANTE que deberá descargar del sitio de la Asociación www.ahs.cu o www.artejoven.ahs.cu, debidamente rellenada con los datos que se solicitan.
Se otorgará una beca consistente en diploma acreditativo, el pago de 3 000 CUP durante seis meses y la atención tutelar por parte de un miembro del jurado.
Los resultados se informarán en diciembre de 2025, en un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos SaÃz.
El fallo del jurado será inapelable.
La obra deberá ser presentada a la Dirección Nacional de la AHS en un plazo no mayor de 12 meses de otorgado el primer pago, para ser valorada por los lectores especializados de algunos de los sellos editoriales de la organización.
La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
AHS matancera convoca a Beca de creación literaria Eliécer Lazo 2024
La convocatoria auspiciada por integrantes de la Asociación Hermanos SaÃz en Matanzas (AHS) y el Centro Provincial del Libro y la Literatura no incluye como condicionante la membresÃa a la AHS.
Los aspirantes presentarán una obra inédita ya sea un poema un conjunto de estos, 10 como máximo, con la tipografÃaTimes New Roman 15, interlineado 1.5 y márgenes a 3 centÃmetros.
Cada autor enviará su trabajo, con seudónimo, en formato PDF y la plica a la dirección de correo electrónico ahsmatanzas@gmail.com. El plazo de admisión de las muestras vence el venidero 20 de octubre.
El jurado integrado por prestigiosos poetas entregará un único premio consistente en 3 mil CUP. Los poemas ganadores serán publicados en la revista el Caimán Barbudo y su autor participará en la jornada literaria Eliécer Lazo que tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre próximos.
DelfÃn Prats: esplendor y humanidad
DelfÃn Prats es un poeta cubano. Aunque él se niegue a que asà lo llamen, la literatura de esta isla no pudiera escribirse si faltara su nombre. Quien se arriesgue a prescindir de él, estará mancillando páginas luminosas que la poesÃa no olvidará tan fácilmente. Nació en HolguÃn, en 1945.
Su verso nace espontáneo como él mismo reconoce: âCuando han venido los poemas, los he escritoâ. Su oficio no es el de un aprendiz, el âoficio de poeta se construye frente a los tremendos obstáculos de la composición; es como una partida de ajedrez que se juega frente al lenguaje, donde uno se ve obligado a sacrificar no pocas piezas, que pueden ser versos, estrofas, poemas, que no llegan a abrirse paso hacia las casillas del triunfoâ, asegura quien ha tenido que silenciar al silencio, apuñalar la estocada poderosa venida por la espalda.
La suya no es obra que se adhiera a una corriente especÃfica, sino que pertenece, como él mismo reconoce: âa un concierto espléndido de vocesâ. Lo vivencial y nÃtidamente lacerante le muestra descarnado en cada verso, pues le âserÃa totalmente imposible escribir un poema sin tener el calor de la solidaridad humana, sin el apoyo que siempre me han brindado mis amigos en HolguÃn y en otros lugares de la isla, sin la certidumbre de mi ciudad vista desde la Loma de la Cruz⦠Además, no imagino la escritura de un poema sin haber experimentado en carne propia la grandeza del paisaje, sin el mar, sin las montañas, sin los rÃos, sin haber visto a Cuba desde un avión, sin una puesta de sol en el Oriente de la Islaâ.
En 1968, trece poemas nacidos al fragor de las noches habaneras le merecen el Premio David y la publicación de Lenguaje de Mudos, que devino detonante de un amargo silencio a medias roto por su próximo libro Para festejar el ascenso de Ãcaro, con el que ganó el Premio de la CrÃtica, otorgado por las editoriales y el Ministerio de Cultura a las diez obras más representativas de 1988.
Para quien tiene âuna fe inquebrantable en la literatura como camino de perfecciónâ, no sorprende que permanezcan âen ocasiones por añosâ aparentemente dormidos los versos que luego llegarán a feliz nacimiento. Con sencillez y humildad pasmosa DelfÃn Prats confiesa: âNunca hice un aprendizaje de la forma a través de manuales de retórica, fue algo que adquirà intuitivamente, la belleza del lenguaje y la limpieza de la expresión son cosas que me interesan muchoâ.
La poesÃa de DelfÃn Prats sostiene el aliento testimonial y el tono conversacional de los escritores de su tiempo; aunque no pueda clasificársele dentro del conversacionalismo más puro, sino que bebe âpor momentosâ en las aguas de esa corriente literaria, para luego hacer una poesÃa de la existencia, una poesÃa que planteara la realidad del hombre viviendo Ãntimamente su vida en el seno de la sociedad a partir de la perspectiva del yo, como él mismo asegura.
Para quien ha publicado poemarios como Lenguaje de Mudos (Ediciones Unión, 1968), Para festejar el ascenso de Ãcaro (Editorial Letras Cubanas, 1987), Abrirse las constelaciones (Ediciones Unión, 1994), LÃrica amatoria (Ediciones HolguÃn, 1994) y El esplendor y el caos (Ediciones HolguÃn, 2002), es muy duro pernoctar en el silencio de la página en blanco. Con la sonrisa torcida reconoce que âa veces quisiera estar escribiendo porque serÃa una válvula de escape; pero tengo mucho miedo. Como considero logrados algunos de mis poemas, de pronto empezar a escribir, y que eso que escriba no sirva. No quisiera escribir dentro de una retórica, tampoco volver a repetir mis mismos logros. Mas vamos a confiar que en el futuro sà se produzca algoâ.
Y se produjo el milagro de la poesÃa en 2008, con la publicación âbajo el sello Ediciones La Luz, de la AHS en HolguÃnâ del volumen de narrativa testimonial Strip-tease y eclipse de las almas. Además me complace que haya salido igualmente por La Luz, en su colección Quemapalabras, el audiolibro El brillo de la superficie, donde DelfÃn lee y comenta algunos de sus poemas. La grabación y producción estuvieron a cargo del poeta y realizador audiovisual Pablo Guerra MartÃ. Y recientemente la misma casa editora publicó El brillo de la superficie. PoesÃa completa (Ediciones La Luz, 2017).   Â
El audiolibro reúne 21 poemas, en su mayorÃa escritos en las décadas del 70 y el 80. De su propia voz se le escucha leer los iluminadores y contundentes versos que dieron unidad a las imágenes poéticas que conforman: âHumanidadâ, uno de sus más exitosos, como él mismo califica; âNo vuelvas a los lugares donde fuiste felizâ, âAguasâ, âPara festejar el ascenso de Ãcaroâ, âAbrirse las constelacionesâ, entre otros no publicados hasta ese momento como âLento y difusoâ.
Certero y preciso, como son también sus versos, aparecen sentencias como la que reza: â⦠del poeta, que no soy yo, que al menos no lo soy siempre, nadie es poeta las 24 horas del dÃaâ.
Su verso nace espontáneo. Su escritura tiene que ver fundamentalmente con los lugares, con los paisajes, con lo que se experimenta ante los desafÃos de la naturaleza, de los espacios abiertos, como él mismo explica: âEl Rock del flautista es un rock cuya escritura pretende âsin lograrlo como siempre; la poesÃa no puede lograr lo que pretendeâ llevar a la escritura ciertas visiones de Gibara, del mar de Gibara, de la bahÃa de Gibara, de estancias en Gibara. En este tipo de rock yo logro una gran victoria sobre lo anecdótico. Yo siempre he considerado, a veces de una manera bastante ingenua e inocente, que la poesÃa auténtica tiene dos grande enemigos: uno es lo doctrinario, tanto la poesÃa como las canciones están amenazadas por lo doctrinario, y si eso doctrinario entra te arruina totalmente la canción o el poema; y lo segundo es lo anecdótico, o sea la construcción de los versos, del poema âen definitivaâ tiene que salvar la amenaza que tiene la anécdota, porque efectivamente, se escribe a partir de algo que se ha vivido, se escribe a partir de un recuerdo, pero la poesÃa no sirve para contar una anécdotaâ.
La de DelfÃn Prats es una poesÃa de la existencia, una poesÃa que plantea la realidad del hombre viviendo Ãntimamente su vida en el seno de la sociedad a partir de la perspectiva del yo. Ãl mismo asegura, âcomo tampoco veo que la poesÃa mÃa pueda ser calificada como una poesÃa de la trascendencia, en el sentido ese que se le atribuye a la poesÃa de Lezama y del grupo ese como trascendentalista. Yo creo que mi poesÃa ha logrado destacar el brillo de la superficie, desde ese punto de vista es una escritura superficial en el buen sentido de la palabra, es decir, cuando yo acudo a algunos signos como son ángeles, demonios, dios, yo no lo hago en un sentido en absoluto para circunscribirme dentro de un contexto mÃstico, sino única y exclusivamente se están utilizando estos signos, estos sÃmbolos como un referenteâ.
DelfÃn autodefine su obra no como erótica, sino una especie de lÃrica amatoria; los suyos son poemas relacionados con el amor y se explica mejor al argumentar: âSoy alguien que he tratado por todos los medios de evadir en mi escritura las referencias sociológicas y cotidianas inmediatas, porque creo que lo que hacen es lastrar la poesÃa y, por otra parte, mi reticencia a enfrentar los temas históricos directamente, o sea, en las ocasiones en que lo he hecho, pues siempre he tratado de dar un rodeo a través de la lÃrica, de la estética. En poesÃa la alusión directa de ciertas realidades las empobrece, mientras que insertarlas en un contexto distinto, sacarlas de ese discurso habitual y situarlas en el espacio del mito, es donde de verdad estas cosas funcionan, creo que las ennobleceâ.
Por demás logros aparecen poemas inéditos y comentarios referidos a los versos que aún no le satisfacen del todo: âEste poema (âLento y difusoâ), con tres o cuatro textos más, es todo lo que tengo que no se ha publicado. Algunos van a parar a algunas revistas, estos son los poemas que a mà no me satisfacen, quizás con el tiempo llegue un dÃa en que haga una cosa que es el hallazgo poético verdadero, que no siempre se logra, cuando tú avizoras algo en un poema pero se trasluce en imágenes, pero el poema no cierra como un poema como âHumanidadâ, un poema como âAbrirse las constelacionesâ, un poema como âÃmala pero ámalaâ; que son poemas que con muy pocas palabras, con muy pocos versos redondean una idea, cierran algo, y a ese texto ya no se le puede agregar, es mejor tampoco tratar de quitarle nadaâ.
En las palabras de presentación del disco, el poeta Pablo Guerra, quien tuvo a su cuidado la grabación y edición de audio, reconoce que âsalvar para la memoria esos sonidos amados tiene un valor incalculable, pues de los seres amados, con el paso de los años, el primer recuerdo que perdemos es el sonido de su voz. Los gestos, los rostros, las palabras permanecen, pero el recuerdo no tiene voz propiaâ. Hoy, además de reconocérsele como Maestro de Juventudes a quien ya es maestro del verbo, se le concedió el merecido Premio Nacional de Literatura 2022.
Convocan en Camagüey a Premio literario Bustos Domecq
El Premio Bustos Domecq, auspiciado por la filial lugareña de la Asociación Hermanos SaÃz, el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey y la Editorial Ãcana, se otorgará como cada año en el contexto de la Cruzada Literaria con el objetivo de estimular y promover la literatura escrita por los jóvenes autores del paÃs.
Las obras serán recibidas hasta el 1ro. de agosto de acuerdo con información ofrecida por sus organizadores y podrán participar todos los escritores menores de 36 años residentes en el paÃs.
Este año se convoca en narrativa, con temática libre, y la obra puede ser escrita hasta por dos autores, asimismo, deberán ser inéditas y no estar pendientes de fallo en otro concurso.
La convocatoria refiere que los participantes enviarán la obra en formato digital a la dirección bustosdomecq23@gmail.com. El asunto del correo será Premio y se adjuntarán dos documentos en PDF.
El primero identificado con el TÃtulo de la obra_seudónimo, y el segundo Plica_seudónimo. En el cuerpo de este segundo documento deben aparecer el nombre del autor (o autores), dirección particular, carné de identidad, correo electrónico, teléfono y una breve ficha biográfica. De no cumplir con estas condiciones las obras serán descalificadas.
El jurado, integrado por escritores de reconocida trayectoria, entregará un premio único consistente en la publicación de la obra por la Editorial Ãcana en su colección Pórtico, destinada fundamentalmente a jóvenes escritores y miembros de la Asociación Hermanos SaÃz, con su respectivo pago por derecho de autor.
El fallo se dará a conocer durante la Cruzada Literaria, a realizarse del 8 al 14 de agosto 2024 en Camagüey.
Anuncian en HolguÃn ganador del XXV Premio Celestino de Cuento
El jurado del premio Celestino de Cuento en su vigésimo quinta edición que integran Mario Bellatin, Eduardo Manet, Emerio Medina, Rubén RodrÃguez y Lourdes González, ha escogido al nuevo ganador.
Al concurso que convocan Ediciones La Luz y la sección de literatura de la AHS en HolguÃn, se presentaron  37 cuadernos entre los que resultó escogido Andy Jorge Blanco, joven periodista matancero.  Los argumentos que sostienen la decisión del jurado constan en acta: «a tenor de lo centrado de las anécdotas (sin dispersión, digresiones ni alambicados ejercicios de estilo), la verosimilitud de las historias narradas, lo conciso de sus argumentos, la precisión y claridad en la definición de conflictos y la coherencia en su resolución, el buen diseño de personajes y atmósferas y la corrección formal: pulcritud en el uso de la sintaxis, dominio de la gramática, elegancia en la redacción, armonÃa de las frases y otras cualidades del buen estilo literario; porque los argumentos remiten a la actualidad nacional con sus peculiaridades, pero sorteando de manera elegante clichés y lugares comunes; por el buen manejo de los diálogos, la variedad en cuanto a los narradores elegidos y otras virtudes técnicas, asà como la unidad en el conjunto y la lograda intencionalidad de su estructura, otorgar el XXV PREMIO Celestino de Cuento al libro Morir un poco, presentado bajo el seudónimo de Pez Espada.»
Además, este jurado de lujo decidió otorgar mención en igualdad de condiciones a dos cuadernos cuya publicación recomendaron al sello convocante. Se trata de » Cómo deconstruir un cuerpo», presentado sin seudónimo, de la autorÃa de Oscar RodrÃguez Montes, y de Betsabé RodrÃguez Aguilera,  «Juego de roles», enviado bajo el seudónimo Alba.
El Premio Celestino sesionó en la ciudad de HolguÃn desde el 10 y hasta el 15 de junio. La jornada implicó un intenso programa.donde rindieron homenaje a Julio Cortázar, tras cuarenta años de su fallecimiento, Onelio Jorge Cardoso, a 110 años de nacido y a los 25 del primer texto ganador, «Flora y el ángel», de Rubén RodrÃguez.
El rol de la familia como perpetuadora del ostracismo en la literatura latinoamericana escrita por mujeres
Reseña crÃtica al estudio monográfico (ensayo): âDolores, una escritora en el siglo XIXâ, de la compilación de ensayos: âPerspectiva de género en la literatura latinoamericanaâ, por Cristina Eugenia Valcke Valbuena (213).
Hacer una observación panorámica sobre los diferentes aspectos que merecen lectura crÃtica e interpretación incisiva para desentrañar los temas que atañen a la literatura escrita por mujeres, más especÃficamente por nuestras escritoras latinoamericanas, pareciera tarea más fácil hoy, cuando ya se cuentan décadas de estudios dedicados a estos asuntos. Asuntos que, según la despectiva apreciación de muchos, son parte de un boom mediático, como si lo tendencial llevase un sello que de algún modo lo sentenciara a lo repetitivo hasta caer en la falta de contundencia. Voltear atrás la mirada con el propósito de seguir rescatando nombres femeninos del ostracismo en el que han quedado relegados, seguirá siendo por mucho tiempo (al menos eso espero) una tendencia, más allá de lo transmedial y las fiebres académicas transitorias. Olvidamos a veces que lo modal está en todo estudio, independientemente de la materia, pues, ¿qué buscamos entonces si no es eso que ha marcado pauta relevante ante el ojo del investigador tras denotar un patrón de repetición o reproducción, lo cual convierte a la cosa en sà en fenómeno?
En el libro la autora se propuso reunir nueve ensayos a obras escritas por mujeres excepto una cuyo autor fue un hombre, pero intenta justificar esa excepción, la cual podrÃa generar debate teniendo en cuenta el grueso del género en la muestra, diciendo que âsu inclusión en el estudio es validada a través de la focalización en el universo femenino que recrea la obra y que permite rastrear los puntales del imaginario de género de la épocaâ (12). Revisa con enfoque feminista un campo literario heterogéneo escrito por autoras latinoamericanas entre los siglos XIX y XX, de distintos registros e impacto, obras de gran calibre como producción cultural hecha por mujeres en condiciones históricamente distintas, pero semejantes, elementos que le imprimen un carácter particular a cada una.
Profundas se tornan las lagunas de conocimiento que persisten sobre las particularidades de la literatura latinoamericana escrita por mujeres, no solo por el silencio impuesto a sus obras tras siglos de misoginia y machismo intrÃnseco de nuestros pueblos, sino por lo engorroso que se torna el rastrear rúbricas verdaderas tras pseudónimos de hombres que jamás cogieron una pluma en sus manos, tal como expone Jana Marie Dejong en su artÃculo âMujeres en la Literatura del Siglo XIXâ. En âLas Mujeres en la Historia de Colombiaâ. Mujeres y Sociedadâ. Tomo 3 (137-157), citado además por Cristina Eugenia Valcke Valbuena, en su texto âPerspectiva de género en la literatura latinoamericanaâ (14) para referirse a la orfandad en la lÃnea materna que padece la literatura de nuestro continente.     Â
La familia siempre ha sido asunto de interés para los análisis socioculturales, en este caso, la escritura es la forma manifiesta del arte para visibilizar problemáticas tan añejas como perennes. Las últimas décadas arrojan estudios en cuanto al rol que ocupa el núcleo familiar como perpetuador de la violencia de género. Justamente el texto que traigo a bien presentarles: âDolores, una escritora en el siglo XIXâ, contenido en el ya mencionado libro de ensayos: âPerspectiva de género en la literatura latinoamericanaâ (13-36), publicado por la Colección La Tejedora, en el Programa Editorial de la Universidad del Valle en Colombia, evidencia elementos que pudiera diseccionar en pos de legitimar el referido planteamiento.Â
Aunque quizás el texto seleccionado para esta reseña eluda construcciones semánticas y esquemas propios de marcos teóricos explÃcitos, las perspectivas generadas desde la crÃtica social, la historia o el análisis del discurso, aparecen como una exigencia de la lectura crÃtica propiciada por el mismo ensayo y no como una exigencia de la teorÃa para abordarlos. Con esto la autora tiene la marcada intención de que contribuyan a hacer conocer el valor que tiene una escritura femenina condenada a la exclusión en los ámbitos de la cultura hegemónica y asà mismo propone una interpretación apropiada que no disuelva el carácter vital que ellas expresan.Â
A través de los subtÃtulos que guÃan el hilo conductor del ensayo: âDolores, una escritora en el siglo XIXâ, su autora evidencia de forma constante y subyacente el rol tan poderoso que la familia ejerció, no solo en la vida de la protagonista de la obra sino en Soledad Acosta de Samper, quien la escribiera en 1867. Desde el primer acápite, comencé a interpretar y encontrar hilos que me ayudaron a construir toda una genealogÃa de esos distintos tipos de invisibilidad perpetuadas en el seno familiar. Pero, primero me gustarÃa hacer potable la lectura entre las mujeres que trataré en la presente reseña, teniendo en cuenta que estoy en presencia de tres autoras: Cristina Eugenia Valcke Valbuena, autora del ensayo que disecciono, Soledad Acosta Samper, escritora analizada en dicho ensayo y Dolores, la protagonista de la obra que refiere. Como verán, tengo tres puntos de vistas que enriquecen el análisis. Según estudios referenciados por Valcke, se ha hablado de posibles rasgos autobiográficos de Soledad Acosta en su obra âDoloresâ, sin embargo, la falta de información documental respecto a la autora imposibilita validar dichas especulaciones.Â
Pero, de dichas similitudes en torno al análisis que compete hablaré más adelante. Primeramente, quiero referirme a una construcción metafórica de familia que establece la autora del ensayo al mencionar a madres y padres de la literatura para dar paso a su visión de orfandad por la lÃnea materna, algo que desde el inicio brinda una gráfica muy clara de los porqués en torno a estos estudios. Imaginemos un Diagrama de Venn para establecer una teorÃa de conjuntos que pretendo desarrollar en esta lógica; al unir ambos cÃrculos, por un lado estarÃan los estereotipos y conflictos familiares con los que cargaba Soledad Acosta al enfrentarse a la escritura de la obra, y por el otro los que cargaba Dolores (constructo de Samper, lo cual podrÃa entenderse como una reproducción de su modo de pensar), y en el medio, los propios principios que impone la familia imaginaria de la literatura. Entendemos entonces por los parlamentos de Valcke y los ya citados criterios de Jana Marie Dejong, más los de Sandra Gilbert y Susan Gubar en su ensayo: âLa loca del desván. La escritora y la imaginación literaria en el siglo XIXâ (636), cómo desde ese concepto de familia hegemónica, donde ha de haber un padre y una madre, la lÃnea materna siempre ha quedado mutilada. Madres auténticas, solo las más arriesgadas, madres que asoman la cabeza hoy luego de siglos en el silencio eternizado por las épocas. ¿Padres?, también los auténticos, los dispuestos a ceder espacio a los nombres de las madres, aunque sin reconocer el oficio de la escritura como propio de ellas sino más bien un don de hombres en manos ajenas, madres-padres obligadas a la falsa identidad, y asÃ, generación tras generación.
Harold Bloom, como Sandra Gilbert y Susan Gubar hablaron de una ansiedad del escritor, pero, el ensayo demuestra que distaban muchÃsimos las traducciones del concepto de uno a otras autoras, pues, según Bloom, cada autor tiene tras de sà una tradición de escritores tan extensa que el poder de la influencia tiende a silenciarlos, asà que para poder superar esa crisis se hace necesario âmatar al padreâ. Entiéndase esta metáfora como la inminencia de sobreponernos a los referentes y buscar nuestra propia voz en el ejercicio escritural. Sin embargo, Para Gilbert y Gubar, esa misma teorÃa se aplica más bien a lo que provoca en las mujeres escritoras la negación al legado ancestral de madres silenciadas.
Cierto es que las autoras, al igual que los autores, cuentan con siglos de literatura detrás suyo, en su mayorÃa masculina, y que también pueden temer las influencias de los padres literarios, pero su situación es mucho más compleja, porque enfrentadas al vacÃo de una tradición escritural femenina podrÃa incluso sospecharse que la presencia, en sus obras, de algunos rasgos de la escritura de autores consagrados por el canon, puede hacerse incluso muy deseable para ellas, puesto que podrÃa representarles cierto reconocimiento (15).
La novela âDoloresâ está marcada por letras, si bien no es el móvil de la trama sà es parte importante del argumento, de hecho, todo se mueve a través de la escritura, y la familia una vez más toma el protagónico como un personaje que se transparenta y va desplazándose conforme avanzan los capÃtulos, hasta solidificarse con los derroteros de sus personajes. La narración de la obra se manifiesta como lo escrito por Pedro, primo de Dolores, quien a todas luces representa al narrador. Según el ensayo, la mayorÃa de los parlamentos de los personajes se suceden a través de sus escritos, entre los que figura el diario de la protagonista, es asà como el lector conoce de sus posturas ideológicas más Ãntimas. En voz, bueno, más bien letras, dado a que lo especifica en sus textos, Pedro deja claro que la verdadera vocación escritural la tiene su prima dando fe de su talento; este hecho, sumado a que la novela fue creada por una mujer, podrÃa dejar inferir aproximaciones entre una y otra y hace de la literatura femenina uno de los asuntos determinantes de la novela.Â
Las relaciones maternas y paternas en la obra son muy complejas. Dolores quedó huérfana de madre desde pequeña, al igual que su primo Pedro. Ambos fueron criados por la tÃa Juana una vez que Jerónimo, padre de Dolores, desapareció cuando esta tenÃa doce años, muriendo supuestamente, pero luego ella descubre que habÃa enfermado con lepra y para librarla de tal martirio se exilió en una isla. No obstante, previamente, Jacinto habÃa sido un padre dedicado que asumió âel rol de madreâ, dice Valcke y cito: âEs claro que la muerte de esta mujer, despertó en Jerónimo el afán de suplir su falta, asumiendo un poco el rol materno, por esto -a mi juicio- en el padre existen algunos rasgos de carácter femenino como la marginalidadâ (24). En este planteamiento quizá subconscientemente ella también está reproduciendo patrones de género adjudicando que en los cuidados y el amor hacia los hijos está bien que existan asunciones de roles.Â
Uso este pasaje especÃficamente para referirme a las inferencias que se han hecho en cuanto a lo autobiográfico que pudiera tener esta obra de su autora, pues, acorde a lo revisado por Valcke, Soledad Acosta de Samper tampoco tuvo influencias de la madre durante su vida, pues, invisibilizada tras la figura de un prócer de la Patria, como lo fuera el padre, quien murió antes que la madre cuando ella tenÃa dieciocho años (justo como el de Dolores en la novela), de igual modo nunca refirió pasaje alguno de su vida donde la figura materna tuviese valor para ella. Incluso, la propia Dolores solo hace referencia a la suya en dos pasajes breves faltos de adjetivos, lo cual ofrece muy poca información, pero al mismo tiempo evidencia su nula necesidad de la madre, como si no tuviese nada significativo que aportarle. También quedó demostrado por Valcke en el ensayo, citando un pasaje de la obra, la invalidación de la hipótesis que plantea la ausencia de recuerdos de Dolores hacia la madre, ya que ella misma revela datos que conoce por sÃ.Â
PodrÃa creerse que murió cuando la niña no tenÃa todavÃa uso de razón, sin embargo, el hecho de que tenga conciencia del cambio de actitud de su padre, niega tal hipótesis. Lo cierto es que parece que Dolores no reconociera ninguna herencia de la mamá, como no fuera el cariño del padre. Es significativo también, saber que a los doce años âjustamente la edad que tenÃa Dolores cuando recibe la noticia de que su padre se ha ahogado y queda al cuidado de la tÃa- la escritora es enviada a Halifax (Nueva Escocia- Canadá), donde, bajo el cuidado de la abuela materna, continúa su educación.
Por último, me gustarÃa referirme al supuesto reconocimiento que brindara el esposo de Soledad Acosta de Samper a su obra. José MarÃa Samper (también escritor) la incita en 1869 a publicar una compilación de textos que ya habÃan visto la luz bajo pseudónimo. Ãste, en su âinfinita bondadâ, la alienta a reconocer su escritura como algo distinto de un acto Ãntimo, más que âescribir para nadieâ, como decÃa ella, frase rectificada después con la de âsólo para mÃâ. Lo planteado ampara la idea de que en realidad Soledad fue comprendiendo que escribir para uno mismo es escribir para nadie y de que la escritura necesita un público. Sin embargo, en el prólogo que escribió para su libro, al referirse a la escritura de su mujer, lo hace como âautorâ, sugiriendo que en tanto al oficio de escribir ella es un hombre.Â
Expresa en éste, que Soledad Acosta no se ha atrevido nunca a creerse escritora, que sólo considera su trabajo como un simple ensayo, que no ha aspirado jamás a la fama, que la actual publicación es una idea exclusiva de él y que el motivo que hay detrás es el de perpetuar el nombre paterno contribuyendo humildemente a la formación de la literatura de la joven república (15-16).Â
Lo expuesto hasta aquà valida lo que pretendo resaltar en cuanto al enfoque del ensayo: otro triste ejemplo de la marginación a la que se han visto sometidas escritoras-personajes a lo largo de la historia de la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Incluso cómo ellas mismas pudieron llegar a normalizar tal desprecio bajo la sumisión de un oficio liderado por hombres.Â
No obstante, Dolores sabe que su primo viene en camino y también, tiene la certeza de que no alcanzará a verla con vida pero no quema su diario, no lo destruye, lo deja como testimonio de su existencia, esta âno acciónâ de desaparecerlo, quiero leerla como su último y desesperado gesto de ser a través de la palabra, de no haber vivido en vano. Un gesto que muchas escritoras han repetido a lo largo de la historia, cuántos cuadernos de las abuelas no ocultarán a la escritora que anhelaba un dÃa salir de la oscuridad (36).
Citas:
Bloom, Harold. âEl canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocasâ. Barcelona: Anagrama, 1995Â
Dejong, Jana Marie. âMujeres en la Literatura del Siglo XIXâ. En âLas Mujeres en la Historia de Colombia. Mujeres y Sociedadâ. Tomo 3. âMujer y Culturaâ. Bogotá: Norma, 1995. pp 137-157
Gilbert, Sandra y Gubar, Susan. âLa loca del desván. La escritora y la imaginación literaria en el siglo XIXâ. Madrid: Cátedra, 1998
Valcke, Cristina E. âDolores, una escritora en el siglo XIXâ, En: âPerspectiva de género en la literatura latinoamericanaâ. Colección Las tejedoras, Programa Editorial de la Universidad del Valle, Colombia, 2010. pp 13-36Â